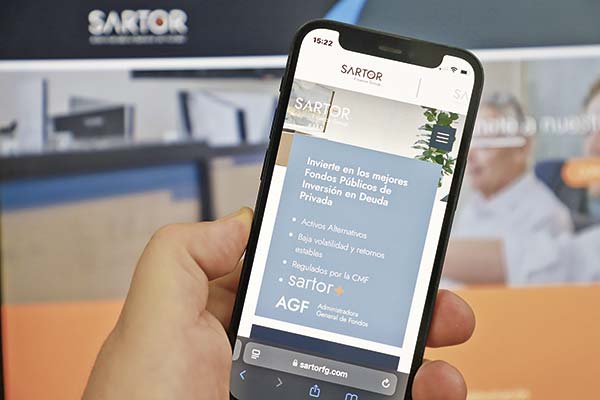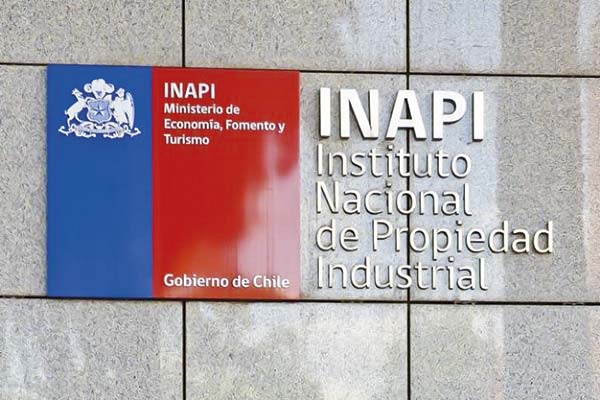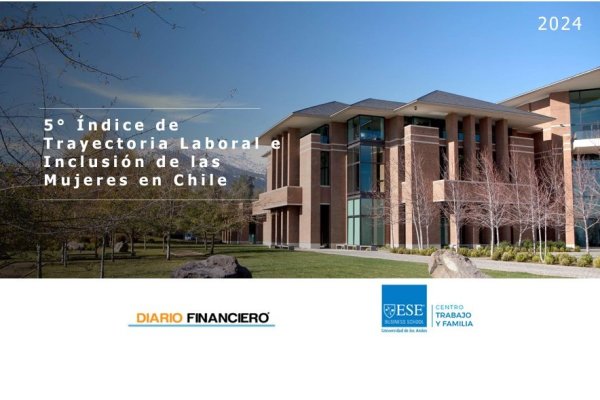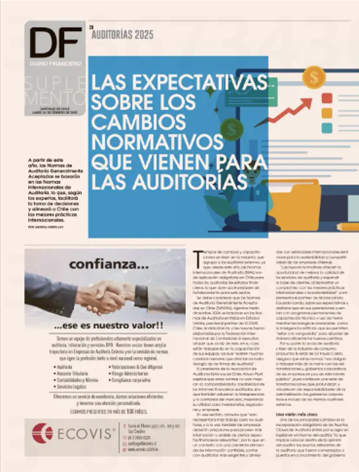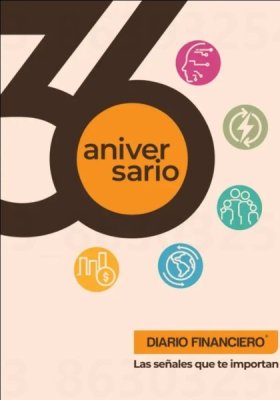El proteccionismo es el perro que no ladró. Pese a una enorme crisis financiera, la tendencia hacia la integración de la economía mundial ha continuado. Esto es notable. ¿Por qué ha sucedido? ¿Durará? ¿Y qué queda aún por hacer?
La Inversión Extranjera Directa (IED) y el comercio han aumentado mucho más rápidamente que la producción mundial desde 1990, con la IED aumentando más rápido incluso que el comercio. Los activos de IED aumentaron de 9% de la producción mundial en 1990 a 33% en 2012; las exportaciones de bienes y servicios pasaron de 20% de la producción mundial a 31%. En 2012, estas proporciones estaban incluso por encima de donde habían estado antes de la crisis financiera. Como lo señalan Arvind Subramanian y Martin Kessler en un interesante documento (La Hiperglobalización del Comercio y su Futuro), el comercio y la IED también son sustancialmente más grandes, en relación con el PIB mundial, que nunca antes, visto que los bienes y servicios se negocian cada vez más libremente.
La “hiperglobalización” contribuyó enormemente a que los países emergentes se pusieran al día con el nivel de vida de los países de altos ingresos en la “gran convergencia”. “Hasta finales de la década de los ‘90, sólo 30% de los países en desarrollo (21 de 72 países) estaba intentando alcanzar el nivel económico de EEUU, y la tasa de aumento era de aproximadamente 1,5% por habitante al año,” escriben los autores. “Desde finales de la década de los ‘90, casi tres cuartas partes de los países en desarrollo (75 de 103 países) empezaron a subir, a un ritmo anual acelerado de aproximadamente 3,3% per cápita. Aunque el crecimiento de los países en desarrollo se desaceleró durante la crisis financiera mundial (2008-12), la tasa de actualización... permaneció cerca de 3%”.
El proteccionismo, inevitablemente, aumentó en los años de crisis. Sin embargo, es notable cuán limitado ha sido: veamos la vigorosa recuperación del comercio mundial en 2010. ¿Por qué, entonces, se ha podido resistir al proteccionismo? Yo sugeriría cinco explicaciones.
En primer lugar, el comercio liberal está institucionalizado en la Organización Mundial del Comercio y en una serie de acuerdos comerciales, entre ellos la Unión Europea. En segundo lugar, a pesar de los fallos, sobre todo en la eurozona, las políticas monetarias y fiscales han sido incomparablemente mejores que en la década de los ‘30. En tercer lugar, el capitalismo global ha reemplazado cada vez más al capitalismo nacional. Las empresas ya no están en el mismo bando que sus trabajadores. En cuarto lugar, la ideología de los mercados y la globalización siguen siendo dominantes. Por último, la red de seguridad social, aunque hecha jirones, escuda a las personas de las peores consecuencias que acarrea el desempleo.
¿Podemos suponer, entonces, que la globalización es irreversible? No. Su progreso parece probable, ya que es impulsado por ideas, intereses y tecnología. Sin embargo, también existen amenazas, algunas fuera del sistema comercial y otras dentro del mismo.
Una amenaza externa son los desequilibrios mundiales. Las políticas del crecimiento impulsado por las exportaciones imponen presiones contractivas a los socios comerciales, sobre todo en momentos de demanda agregada deficiente y tasas de interés muy bajas. En la última década, hemos visto las mayores y más persistentes intervenciones en los mercados cambiarios de la historia.
Otra amenaza puede provenir de externalidades ambientales globales. Supongamos que algunos países imponen impuestos sobre las emisiones de dióxido de carbono, con el objetivo de reducir un mal global. Si la producción fuera a cambiar, no se podría lograr este objetivo. El argumento a favor de los impuestos compensatorios a la importación tendría pues que ser fuerte, y ciclos de represalias bien podrían seguir.
Una mayor amenaza proviene del alto desempleo, el bajo crecimiento y el aumento de la desigualdad. La globalización es un factor en esta última, aunque lejos de ser el único: también importantes son la tecnología, la liberalización de las finanzas y mercados extremadamente competitivos. Pero la amenaza para el libre comercio continúa estando presente.
Los desequilibrios deben ser tratados con un régimen monetario global más eficaz. Los desafíos ambientales globales deben ser abordados con acuerdos globales. El bajo crecimiento y la desigualdad deben ser tratados con una mejor política macroeconómica y la redistribución de riquezas de los ganadores a los perdedores. Pero esto probablemente no sucederá, lo que significa que el comercio puede sufrir las consecuencias.
Sin embargo, también vemos amenazas que emanan del propio sistema comercial. La ronda de negociaciones comerciales multilaterales de Doha está muerta o en estado de coma. De cualquier manera, parece poco probable que se complete pronto. Eso ha debilitado inevitablemente la confianza en la OMC. Si bien el proceso de saldar diferencias sigue funcionando eficazmente, uno puede preguntarse si un cuerpo incapaz de emitir una mayor liberalización comercial sigue siendo vital. Por otra parte, mientras que el margen para una mayor liberalización del comercio de bienes es limitado, la posibilidad de una mayor liberalización de los servicios sigue siendo muy substancial.
Existe una alternativa: la liberalización preferencial sobre una base bilateral y plurilateral. Como lo demuestra el trabajo de Subramaniam y Kessler, aproximadamente la mitad de las exportaciones de los 30 principales exportadores se destinan a los socios comerciales preferenciales. Por otra parte, entre 1990 y 2010, el número de acuerdos comerciales preferenciales subió de 70 a 300. Pero ahora EEUU está proponiendo acuerdos “mega-regionales”: Asociaciones transpacíficas y transatlánticas. La lógica es que ésta es una manera de lograr una mayor integración entre los países de ideas afines. Sin embargo, estos planes también se han diseñado para excluir a la creciente superpotencia comercial, China. Éste es un riesgo que podría terminar fragmentando el sistema de comercio.
¿Hay una salida? Sí. Sería posible crear una sola organización global a la cual cualquier otra nación, sobre todo China, podría incorporarse si está dispuesta a cumplir con las reglas acordadas. Esto acarrearía riesgos pero los reduciría al mínimo. Lo ideal sería encontrar la manera de vincular un mega-acuerdo de este tipo con el proceso de solución de diferencias de la OMC.
Más allá de esto, sería útil si se pudiera declarar la victoria en un ámbito de la Ronda de Doha –posiblemente la facilitación del comercio– y luego pasar a asuntos más importantes. El más importante, en mi opinión, es un acuerdo contra las restricciones a las exportaciones de materias primas vitales.
Lo más importante de todo, sin embargo, es la mejora de otras áreas de formulación de políticas. El comercio es un éxito. Pero ese éxito será inseguro, siempre que las crisis financieras, la desigualdad, el desempleo y la inestabilidad macroeconómica, por no hablar de las rivalidades geopolíticas, amenacen nuestro mundo. Como aprendimos en la primera mitad del siglo XX, el comercio liberal y la inversión no son inmunes a los eventos. Si la globalización va a sobrevivir, debemos mirar y actuar más eficazmente en otros ámbitos.




 Instagram
Instagram Facebook
Facebook LinkedIn
LinkedIn YouTube
YouTube TikTok
TikTok