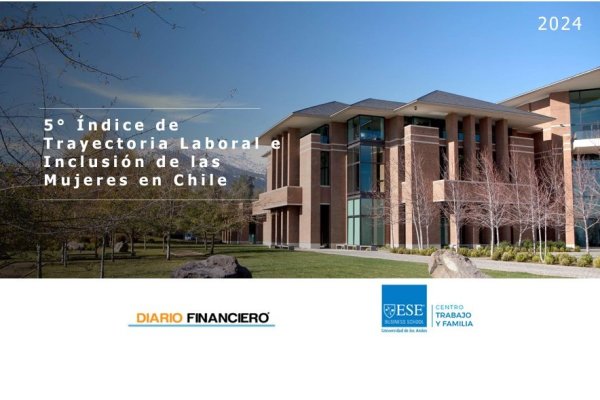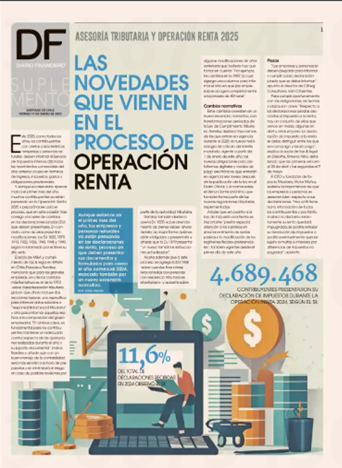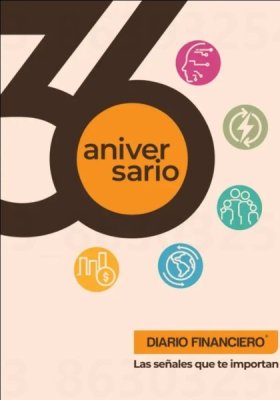Con ocasión de los seis años de la encíclica “Caritas in veritate” de Benedicto XVI, revista HUMANITAS en conjunto con la Fundación Cardenal Raúl Silva Henríquez han organizado un simposio que tendrá lugar en la Casa Central de la Universidad Católica este lunes 22, a las 17:45 hrs. que contará con la participación de destacados especialistas.
Reproducimos a continuación las páginas introductorias del estudio del profesor Zamagni que dará su guión al debate.
El funcionamiento del sistema económico está caracterizado por potencialidades inmensas y mecanismos de reequilibrio que no son, en todo caso, automáticos, pero funcionan si se activan con una intención correcta y desde niveles adecuados de “capital” espiritual, físico, humano y social. La gran contradicción histórica global ha sido el crecimiento vertiginoso del bienestar en algunas áreas del mundo pero no en otras, que quedaron excluidas y al margen. La globalización ha hecho detonar esta contradicción, transformando la miseria de los postergados en una amenaza para el bienestar de los primeros.
Con la transformación de los mercados locales en globales y con la posibilidad de traslado casi instantáneo de las “mercancías sin peso” (sonidos, datos, imágenes, moneda) desde un lugar a otro del planeta, los millones de personas que viven bajo el umbral de pobreza extrema compiten, de hecho, con el bajo costo de su trabajo, con los trabajadores de los países acostumbrados a vivir con salarios mucho mejores y con mejor protección. Disminuyendo progresivamente esos salarios y esas protecciones, entonces los países de altos ingresos ya no pueden salvarse solos, sino que deben partir de los postergados si quieren defender el bienestar y el trabajo de los jóvenes amenazados por la deslocalización y por la erosión del tejido productivo nacional. Por eso hay que trabajar para los postergados. Comprometerse en promover su dignidad, hoy ya no es únicamente la opción heroica de los misioneros, sino que la necesidad y la urgencia de todos de defender los derechos y garantías obtenidos. La globalización tiene la virtud de volvernos siempre más interdependientes, uniendo en un único destino a los ricos, a los emergentes y a los pobres del planeta.
La misma apertura de los mercados, los vinculados movimientos de capital y aquellos a menudo dolorosísimos de los emigrantes, han puesto en movimiento mecanismos muy lentos de convergencia y de adaptación. Según la teoría de la “convergencia condicional” (validada por gran parte de los trabajos econométricos de los últimos decenios), en promedio los países pobres recuperan terreno respecto de los países ricos si logran ponerse al día en términos de factores de convergencia, como educación, capital social, infraestructura y capital físico, acceso a las nuevas tecnologías y calidad de las instituciones. Los datos promedio de las tasas de crecimiento mundial, por años superiores en los países pobres respecto de los países ricos, confirman esta tendencia. Incluso si las cosas continuaran así por muchos años, los tiempos de la convergencia serían en todo caso muy largos (muchos decenios y más de un siglo para las distancias mayores, si extrapolamos las tasas de crecimiento actuales suponiéndolas iguales también en el futuro).
Además, como es sabido, detrás de los promedios de ingreso nacional se ocultan enormes desigualdades al interior de cada país, en algunos casos crecientes, entre quienes, gracias a elevados niveles de instrucción, poseen la capacidad de absorción (absorptive capacity) que les permite controlar información, conocimientos y tecnologías, y los marginados y excluidos de los circuitos del mercado. Hoy los 85 individuos más ricos del mundo poseen un patrimonio igual al de aproximadamente la mitad más pobre (3,5 mil millones) de la población mundial. En el curso de los últimos diez años, el 5 por ciento de los mayores perceptores de ingreso en el mundo (la booming global elite) ha visto crecer su ingreso en 60 por ciento. Tras ellos, presenciamos la decadencia de la clase media mundial, apremiada por el bajo costo del trabajo de la deslocalización de una clase media mundial emergente. Y detrás de ellos, mil millones de desheredados que viven bajo el umbral de pobreza absoluta (1,35 dólares al día), y en conjunto 2,7 mil millones que viven con menos de dos dólares al día. Se trata de cifras a las que no podemos resignarnos si queremos detener la globalización de la indiferencia.
La cuestión crucial de nuestros tiempos es, entonces, cuánto tiempo deberán aún aguardar los últimos, esperando que los mecanismos de reequilibrio se accionen más enérgicamente por el compromiso virtuoso de ciudadanos, empresas e instituciones. La cuestión en realidad es mucho más compleja, porque reflexionar únicamente sobre la dimensión del bienestar material puede llevar al resultado de un crecimiento insostenible, que provoca desastres ambientales. Y todo esto, mientras se va en búsqueda de una saciedad infeliz. Ningún médico serio, buscando resolver el problema de una extremidad, va a suministrar una medicina que produzca daños en otras partes del organismo hasta ocasionar la muerte. Por lo tanto, no podemos sino razonar en una perspectiva multidimensional de creación de valor económico, ambiental y socialmente sostenible. Llegó el momento de liberarse de tres visiones reduccionistas: la del hombre, la de la empresa y la del valor.
En relación con la primera forma de reduccionismo, sabemos que las ciencias económicas y sociales reconocen unánimemente que el egoísmo es una forma inferior de racionalidad respecto de la cooperación. Inferior desde el punto de vista tanto de la fertilidad económica como del desarrollo humano, ya que el valor de la persona radica en el hecho de estar entretejida de relaciones. Pero la cooperación no es un resultado predecible de las relaciones interpersonales, ya que ella necesita de la práctica de virtudes sociales no innatas. La confianza es “riesgo social”, porque quiere decir ponerse en las manos de otro corriendo el riesgo de ser traicionado. La confianza y el merecimiento de confianza nos exponen, entonces, al riesgo de la no correspondencia y por lo tanto hay que cultivarlos y mantenerlos. Es responsabilidad principal de las instituciones y de la sociedad civil la de promover todas aquellas iniciativas capaces de alimentar dichas virtudes.
En lo que toca al segundo tipo de reduccionismo, no podemos concebir a las empresas como cajas productivas neutras. Las organizaciones productivas, en efecto, además de producir bienes y servicios, transforman profundamente el carácter de todos aquellos que mantienen relaciones con ellas: inversionistas, trabajadores, proveedores, comunidades locales, consumidores. Las empresas que se mueven a nivel internacional son impulsadas por la búsqueda de la maximización del beneficio de ubicarse en los países donde los costos de trabajo y la salvaguarda ambiental son más bajos, mientras que reglas e instituciones internacionales capaces de encontrar una nueva síntesis entre interés individual y bien común se esfuerzan todavía por emerger. Es por eso que organizaciones de la sociedad civil y grupos de ciudadanos, efectuando una acción sustituta respecto de un sistema de reglas mundiales que aún no existe, piden a las empresas que hagan grupos de objetivos de sustentabilidad social y ambiental, para evitar que la globalización se transforme de mecanismo que produce una convergencia hacia arriba, en mecanismo que genere una carrera a la disminución de derechos y garantías del trabajo y del ambiente. Por otro lado, si las empresas desarrollan su labor correctamente en un contexto de mercado transparente y competitivo, ellas crean valor para todos los stakeholders. Si se piensa en las empresas que operan en mercados ubicados en la “base de la pirámide” (C.K. Prahalad) de la distribución global de los ingresos, ellas satisfacen las necesidades de los consumidores más pobres que, de lo contrario, quedarían sin respuestas. A este respecto, las nuevas tecnologías pueden desempeñar un gran rol en la difusión de la información y en la adquisición de nuevos conocimientos, como ocurre con la llegada de los teléfonos celulares a las poblaciones rurales de las áreas más marginadas del globo.
Para abordar el tercer tipo de reduccionismo, es necesario redefinir el concepto de valor en economía. La “riqueza de las naciones”, diría hoy un joven Adam Smith, no es solamente el flujo de bienes y servicios producidos en el territorio en una determinada unidad de tiempo (el PIB), sino más bien un stock de bienes espirituales, culturales, naturales, económicos y sociales, con los que una determinada comunidad se puede beneficiar. Si el problema de la depresión económica, que hace detonar el tema del desempleo y de la deuda, es dramático, igualmente dramáticos son los riesgos de trayectorias de crecimiento empobrecedoras, que depauperan la verdadera riqueza de la comunidad, destruyendo ese stock. Es por este motivo que resulta fundamental continuar y fomentar todos aquellos intentos, desarrollados a nivel transnacional y nacional, para construir nuevos indicadores compuestos para adoptarlos como referencia en las evaluaciones de impacto ambiental y social de las políticas económicas.
La contraposición a los grandes problemas de nuestra época histórica pasa por la superación de estos tres reduccionismos, que impiden liberar todas las potencialidades y energías positivas que las personas, comunidades y empresas pueden irradiar en la vida social y económica. Se trata, entonces, de ayudar a que el proceso de globalización lleve a cabo su vocación auténtica y más plena: la recapitulación de la humanidad en una única familia, rica en su multiplicidad de diferencias y culturas, pero libre de las constantes y dramáticas desigualdades (...) y de la falta de referencias institucionales globales, con un tejido económico y social sólido, capaz de liberar las potencialidades individuales según la lógica del bien común, una lógica según la cual la plena realización de cada uno esté orientada al desarrollo de la comunidad.
En el Cuaderno 33 de revista HUMANITAS, nos introducimos, con algunos detalles, en los aspectos centrales de este grandioso proyecto que nos involucra a todos y nos ve a todos como protagonistas. En el primer capítulo, la actual fase económica es analizada en perspectiva histórica centrada en la relación entre mercado e instituciones, una relación que pone de relieve el riesgo de que la actual evolución de los sistemas económicos pierda el contacto con sus propias raíces. En el segundo capítulo se abordan los nudos específicos de las políticas económicas, del comercio y del trabajo. En el tercer capítulo se hace una aproximación al tema del funcionamiento de las instituciones internacionales y de su reforma. Y finalmente se especifica algunas observaciones conclusivas.


 Instagram
Instagram Facebook
Facebook LinkedIn
LinkedIn YouTube
YouTube TikTok
TikTok