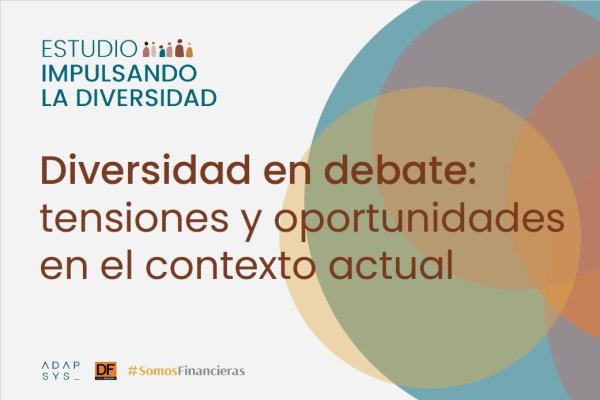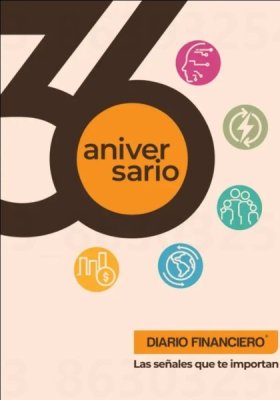Los pasajeros que llegan en el único vuelo diario a la planta de procesamiento de gas Las Malvinas en la parte baja del río Urubamba en Perú pasan a una sala de espera y se les muestra un video. Este contiene una larga lista de qué “no hacer” para los 600 trabajadores permanentes del proyecto de gas de Camisea, incluyendo la prohibición de llevar comida y de tener contacto con los pobladores amerindios de la selva circundante. Para llegar en el vuelo, que ha sido contratado por Pluspetrol, la empresa argentina que opera la concesión de gas, los pasajeros deben tener un pase médico, emitido sólo después de la vacunación contra la gripe y la fiebre amarilla.
Estas condiciones encarnan amargas lecciones. Camisea es la fuente más importante de energía de Perú, bombeando 1.600 millones de pies cúbicos de gas por día. Desde 2004 le ha dado al gobierno más de
US$ 6.000 millones en regalías. El gas del Bloque 88 de Camisea, que cuenta con las mayores reservas probables en la Amazonía peruana, se vende a un precio regulado de US$ 1,80 a US$ 3,30 por millón de unidades térmicas británicas (BTU, su sigla en inglés), lo que ha ayudado a impulsar el crecimiento económico estelar de Perú de los últimos doce años. (Por el contrario, Chile –que cuenta con escasas reservas de gas- importa gas por US$ 8 a US$ 11 por millón de BTU).
Pero la mayor parte del bloque se encuentra en la reserva Kugapakori-Nahua-Nanti, creada por el gobierno en 1990 para proteger a los amerindios que han evitado el contacto con el mundo exterior. Pluspetrol diseñó planes, aprobados por el gobierno en enero, para realizar pruebas sísmicas y desarrollar hasta seis nuevos sitios así en el bloque. Las ONG extranjeras, tales como Survival International, acusan a Pluspetrol y al gobierno de amenazar la supervivencia de estas tribus aisladas. “Hay un grave riesgo para las personas en el contacto inicial”, dice Vanessa Cueto de DAR, una ONG peruana.
Así Camisea se ha convertido en una prueba de si la explotación de hidrocarburos puede coexistir con entornos frágiles y con los pueblos nativos. “Camisea es un punto de referencia del medio ambiente mundial”, admite Germán Jiménez, jefe de Pluspetrol en Perú.
Las ONG citan un antecedente negativo: cuando Shell comenzó a explorar Camisea, en la década de 1980, se construyó un camino de acceso. Esto fue utilizado por los madereros ilegales, que esclavizaron a los aislados indios nahuas; 300 de ellos murieron a causa de enfermedades ante las cuales no tenían inmunidad.
Sin embargo, las lecciones de esa tragedia se han aprendido. Camisea ha sido desarrollado con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, que establece rigurosas salvaguardias ambientales. Pluspetrol utiliza un método de “alta mar interior” para el desarrollo del campo, como si el bosque fuera un océano. No hay caminos en el Bloque 88: el acceso es en helicóptero.
Los equipos de mantenimiento llegan en helicóptero a los pozos operados por control remoto con su equipo desmantelado, y vuelto a montar en el lugar. Ellos son acompañados por guías locales; la compañía dice que nunca han encontrado a indígenas aislados. Las tuberías de color amarillo brillante que llevan el gas a Las Malvinas están enterradas, son visibles sólo cuando cruzan cursos de agua.
Un esquema financiado por la empresa, pero administrado por una ONG, emplea a un pequeño grupo de indios como monitores ambientales. Cristóbal Rivas, indígena Machiguenga que es el presidente del esquema, dice que han investigado las pequeñas fugas de diésel, pero que en once años no ha habido un grave impacto en el bosque.
Pluspetrol pagará US$ 5,8 millones para un fondo de compensación para los cerca de 850 indios que viven en la reserva.
Contando lo desconocido
Esto incluye cerca de 90 Machiguenga que se creía que vivían en contacto inicial dentro de la parte del Bloque 88, donde se encuentra la reserva. Jiménez dice que el año pasado, durante la celebración de consultas con las comunidades indígenas asentadas fuera del bloque, algunos de los 90 fueron llevados en canoas río abajo para participar y se les pidieron los documentos de identidad para que pudieran conseguir trabajo en la empresa.
James Anaya, relator especial de la ONU de derechos indígenas, emitió un informe favorable en términos generales el mes pasado sobre el proyecto de expansión. Señaló que “en muchos casos” los reclamos de las organizaciones no gubernamentales son “especulativos e imprecisos”. Pero encontró que la información oficial sobre los indios en la reserva estaba “no actualizada e incompleta”. Instó al gobierno a completar un estudio sobre quién podría estar viviendo en el bloque, y para organizar una consulta con las personas en contacto inicial.
El gobierno está haciendo apresuradamente estas dos cosas antes que el trabajo de la expansión comience en junio. Para algunos indígenas, el trabajo no puede empezar muy pronto.
Entre los partidarios de la expansión está José Dispupidiwa Waxi, el jefe de 470 indios nahuas en el norte de la reserva que están clasificados como “contacto inicial”. El contacto inicial incluye viajes a Washington, donde Dispupidiwa Waxi acaba de denunciar a las ONG que quieren bloquear la expansión.
Los nahuas ganan con el fondo de compensación, que gastarían en más aulas y una enfermera. “Queremos que la gente sepa que no andamos por ahí desnudos, queremos ser reconocidos como una comunidad establecida”, indica Elsa Dispupidiwa, su hija.
Para Perú, los beneficios del gas más barato de Camisea son claros. Cómo pesan contra el derecho de, a lo sumo, unos pocos cientos de personas indígenas de vivir la vida que eligen es una pregunta difícil. Pero no es imposible. Los indios “no pueden volver atrás, guste o no. La historia ha tomado su camino y la gente también”, dice Patricia Balbuena, la viceministra encargada de los pueblos indígenas. “Tenemos que respetar y acompañar su proceso. No se les puede decir: ‘Tú no sabes lo que quieres’. La tutela nunca es positiva”.



 Instagram
Instagram Facebook
Facebook LinkedIn
LinkedIn YouTube
YouTube TikTok
TikTok