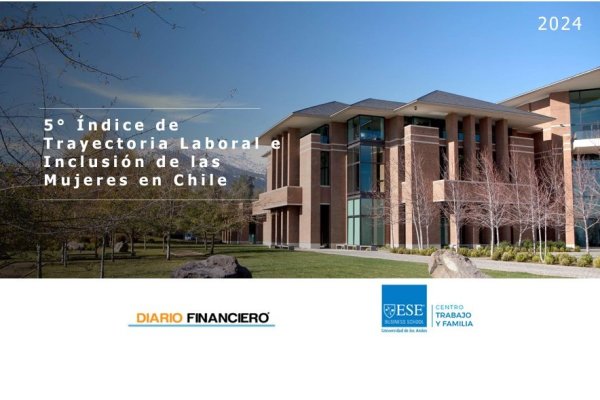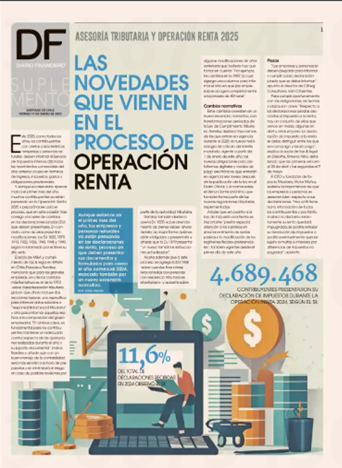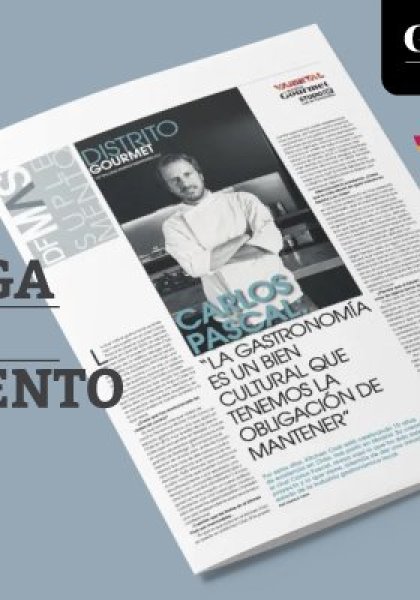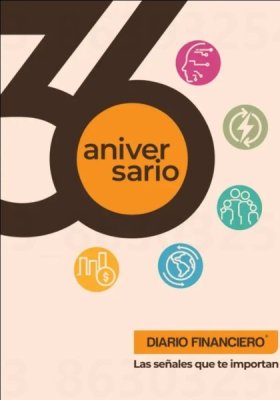Con un roce de su lámpara, Aladino podía darle órdenes a un ser inteligente capaz de satisfacer todos sus deseos. Su genio era un espíritu, pero el sueño de tener siervos artificiales inteligentes y con grandes poderes también aplica a los seres corporales. Ahora se está convirtiendo en una realidad construida de silicio, metal y plástico. Pero, ¿es un sueño o una pesadilla? ¿Serán estas máquinas inteligentes beneficiosas? ¿O serán monstruos tipo Frankenstein?
Ésta es la cuestión planteada por “La segunda era de la máquina”, un nuevo libro de Erik Brynjolfsson y Andrew McAfee del Instituto de Tecnología de Massachusetts. Esto predice que vamos a experimentar “dos de los acontecimientos más sorprendentes de la historia humana: la creación de máquinas verdaderamente inteligentes y la conexión de todos los seres humanos a través de una red digital común, lo que transformará la economía del planeta. Los innovadores, empresarios, científicos, curiosos, y muchos otros tipos de mentes científicas aprovecharán esta plenitud para construir tecnologías que nos sorprenden, nos deleitan, y trabajan para nosotros”.
Lo que distingue a la segunda era de las máquinas de la primera es la inteligencia. Las máquinas de la primera era reemplazaron y multiplicaron el trabajo físico de los seres humanos y de los animales. Las máquinas de la segunda edad reemplazarán y multiplicarán nuestra inteligencia. El motor de esta revolución es, según los autores, el aumento exponencial de la potencia (o la caída exponencial de los costos) de la informática. El ejemplo célebre es la Ley de Moore, nombrada en honor a Gordon Moore, uno de los fundadores de Intel. Durante medio siglo, el número de transistores en un chip semiconductor se ha duplicado al menos cada dos años. Adelantos similares se han visto en otras partes.
Los autores sostienen que después de medio siglo de progreso estamos viendo enormes adelantos en la inteligencia artificial. A medida que la potencia de cálculo crece exponencialmente, las computadoras gestionan tareas que se consideraban fuera de su alcance hace unos años. Pronto, ellos predicen, la inteligencia artificial estará en todas partes. Ofrecen como un paralelo la historia del inventor del ajedrez que pidió ser recompensado con un grano de arroz en el primer cuadro de su tablero, dos en el segundo, cuatro en el tercero, y así sucesivamente. Aunque semejante pedido es manejable en la primera mitad del tablero, la recompensa llega a proporciones gigantes en la segunda mitad. Nuestra recompensa crecerá de manera similar.
Sin embargo, parafraseando un famoso chiste sobre los computadores por parte de Robert Solow en 1987, un economista del MIT y ganador del premio Nobel, vemos los efectos de la tecnología de información en todas partes menos en las estadísticas de productividad. Las tendencias en cuanto a la producción por hora en EEUU son bastante mediocres. En efecto, después de un aumento alentador en la década de los ‘90 y principios de 2000, el crecimiento ha disminuido nuevamente. El rendimiento reciente en otras grandes economías de altos ingresos altos es peor.
Una posible explicación es que el impacto de estas tecnologías está sobrevalorado. No es de sorprenderse, pues, que los autores no concuerden. De hecho, sostienen que lejos de mermarse, las posibilidades son infinitas: “la digitalización hace que cantidades masivas de datos sean relevantes en casi cualquier situación, y esta información puede ser infinitamente reproducida y reutilizada”.
Si es así, ¿por qué son las mediciones en los aumentos de producción tan modestas? Las respuestas que se ofrecen son: la gran cantidad de servicios baratos o gratuitos (Skype o Wikipedia); la escala que ha alcanzado el entretenimiento por cuenta individual (Facebook); y el hecho de no contabilizar plenamente todos los nuevos productos o servicios. Antes de junio de 2007, un iPhone estaba fuera del alcance de incluso el hombre más rico del mundo. Su precio era infinito. La caída de un infinito a un precio determinado no se refleja en los índices de precios. Una vez más, el “excedente de consumidores” en productos y servicios digitales –la diferencia entre el precio y el valor para los consumidores– es a menudo enorme. Por último, las mediciones del Producto Interno Bruto también subestiman las inversiones en activos intangibles.
Parece bastante plausible que la proliferación de nuevos dispositivos, y el auge de la economía digital, con sus costos marginales singularmente bajos, hayan tenido un efecto mucho mayor en el bienestar e incluso en el PIB que lo que indican las mediciones actuales.
Sin embargo, las preocupaciones persisten. La era de la información ha coincidido con –y debe, en cierta medida, haber causado– tendencias económicas adversas: el estancamiento de la mediana de los ingresos reales; el aumento de la desigualdad de los ingresos laborales y de la distribución del ingreso entre el trabajador y el capital; y el aumento del desempleo a largo plazo.
Entre las explicaciones figuran: el rápido crecimiento de la productividad en la industria manufacturera; los cambios técnicos orientados hacia ciertas habilidades; el aumento de mercados globales con un criterio de “todo para el ganador”; y el papel de los ingresos por regalías, en particular de la propiedad intelectual. Pensemos en la diferencia entre el costo de desarrollar un algoritmo de búsqueda de Google y su valor. La globalización y la liberalización financiera también juegan un papel, ambos también impulsados por las nuevas tecnologías.
Por encima de todo, insiste el libro, esto es sólo el principio. Mucho trabajo cerebral de rutina será informatizado, como sucedió con las labores secretariales. Podría haber un vacío aún mayor en los puestos de trabajo de ingresos medios. El resultado podría ser ingresos todavía más polarizados, con un pequeño grupo de ganadores en la parte superior y un grupo mucho más grande abajo, luchando por ganarse la vida. En 2012, por ejemplo, el 1% de los estadounidenses ganaron el 22% de todos los ingresos, más del doble de su participación en la década de los ‘80.
Hay buenas razones por las que el público debería sentirse molesto. En primer lugar, la vida de las personas en los niveles inferiores podría empeorar: los autores señalan que la esperanza de vida de una mujer blanca estadounidense sin un diploma de escuela secundaria cayó cinco años entre 1990 y 2008. En segundo lugar, si el ingreso es demasiado desigual, las oportunidades para los jóvenes disminuyen. En tercer lugar, los ricos se vuelven indiferentes a la suerte de los demás. Por último, surge una gran desigualdad de poder, haciendo obsoleto el concepto de una “ciudadanía democrática”.
En un futuro lejano, las máquinas pensantes podrían incluso abrumar a nuestro propio ego, así como los mejores jugadores de ajedrez humano ahora saben que no son los mejores en la tierra. Pero mucho antes de eso, los autores sugieren que la desigualdad de ingresos probablemente aumente aún más, empañando la edad de oro de la oportunidad que el libro también promete.
Surgen grandes retos, tanto ahora como en el futuro, si queremos garantizar que las nuevas máquinas no se conviertan en nuestros monstruos de Frankenstein. Esto tiene grandes implicancias para la política pública en materia de derechos de propiedad, educación, impuestos y otras medidas gubernamentales que tienen como objetivo promover el bienestar humano.



 Instagram
Instagram Facebook
Facebook LinkedIn
LinkedIn YouTube
YouTube TikTok
TikTok