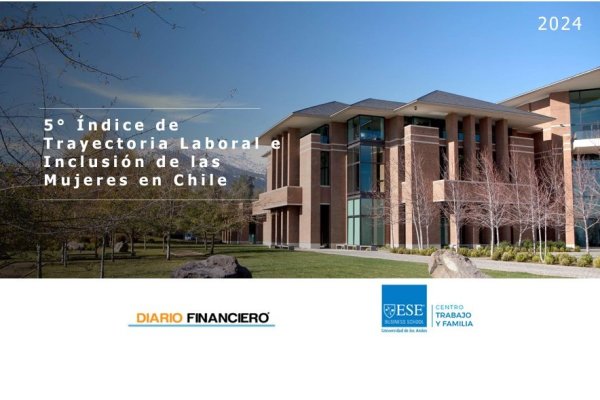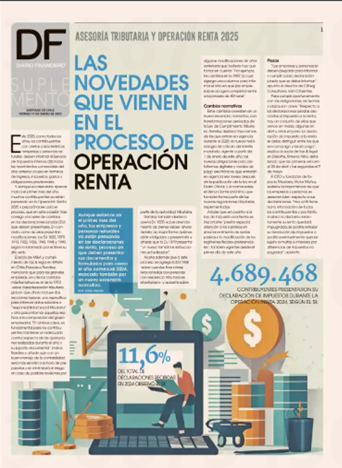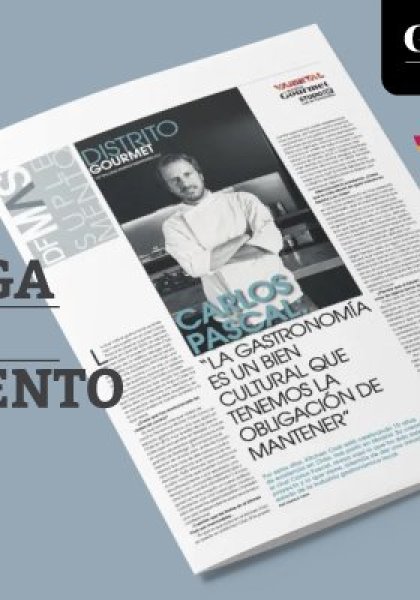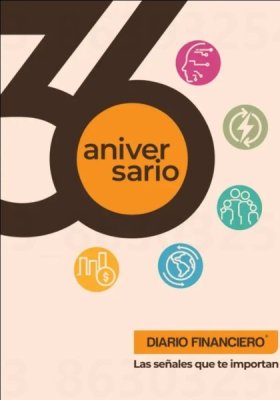Por Philip Stephens
En Estambul, protestan por espacios verdes y el derecho de disfrutar una copa de vino. En São Paulo, la demanda callejera es por tener transporte público adecuado y mano dura contra la corrupción policíaca. Las pancartas podrán ser diferentes, pero los motivos detrás de estos disturbios recientes son muy parecidos. El desenfrenado ritmo del cambio económico y social ha dejado atrás a la política en el mundo emergente. La tensión no va a irse pronto. Bienvenidos a la época de la intranquilidad.
Aparentemente no había mucho que uniera a los manifestantes en Estambul y Ankara con las turbas enojadas de São Paulo y Río de Janeiro. Los primeros canalizaban su enojo hacia el autoritario primer ministro, que aunque electo ha retado las libertades sociales. La justicia islamizada del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) de Recep Tayyip Erdogan choca con el liberalismo social de una clase media urbana. El catalizador para las protestas repentinas en Brasil fue un aumento a las tarifas de autobús, y el contraste reflejado entre los servicios mediocres para los brasileños y las vastas sumas gastadas en la Copa Mundial de fútbol y los Juegos Olímpicos.
También falta ver una obvia correlación entre estas naciones y los levantamientos contra los autócratas de los países árabes o los retos de regímenes como los de China o Rusia. Turquía y Brasil son democracias. Hasta hace poco, la primera había sido tomada como modelo para el mundo árabe, una lección de cómo conjugar pluralidad y pujanza económica con el Islam. Después de un siglo de promesas incumplidas, Brasil ya ha cruzado la línea entre potencia posible y actual. En las dos naciones, decenas de millones han podido abandonar la pobreza.
Lo que une las protestas, sin embargo, es el reto a los sistemas políticos en el mundo emergente –demócratas o autoritarios– al ser confrontados por cambios económicos y sociales. Todo ha sucedido demasiado rápido.
En Occidente, las presiones y tensiones de la revolución industrial se extendieron por un siglo. La política se podía adaptar a las demandas de una burguesía que surgía y una clase trabajadora más agresiva. Aún entonces, hubo levantamientos, revoluciones y guerras en el camino.
Los poderes emergentes de hoy han visto avances extraordinarios en un par de décadas. Cientos de millones de personas sin posibilidad de acceso a la política se han visto empoderadas por el crecimiento económico, la urbanización y la tecnología digital. La comunicación instantánea –desde los mensajes de texto hasta las redes sociales– le ha dado a la juventud, educada pero muchas veces desempleada, una herramienta poderosa para movilizar el descontento.
La democracia no garantizará a los políticos inmunidad contra la intranquilidad. La presión en las calles probablemente sea más fuerte en los estados autoritarios. Es interesante como casi cada protesta intensifica el miedo en Beijing. Pero una de las cosas interesantes que sucedió en las protestas de Turquía y Brasil fue la ausencia de las líneas divisorias políticas normales. Los manifestantes han estado retando al sistema –elites políticas, empleados públicos corruptos, líderes de negocios ricos– más que enarbolando la bandera de los partidos políticos de oposición.
El común denominador aquí es la creciente clase media, poblaciones jóvenes, desarrollos urbanos desordenados, servicios públicos deficientes, desempleo, grandes diferencias de salarios y corrupción rampante.
Los ingredientes de esta mezcla combustible están presentes en diferentes proporciones de país en país y de continente a continente. Pero hay algunas combinaciones de estos ingredientes desde Cairo hasta Beijing y desde Yakarta hasta Buenos Aires. Así también la comunicación digital instantánea puede ser la chispa que desencadene la tormenta.



 Instagram
Instagram Facebook
Facebook LinkedIn
LinkedIn YouTube
YouTube TikTok
TikTok