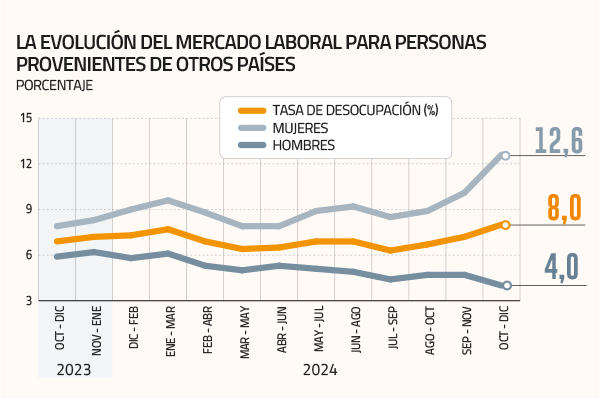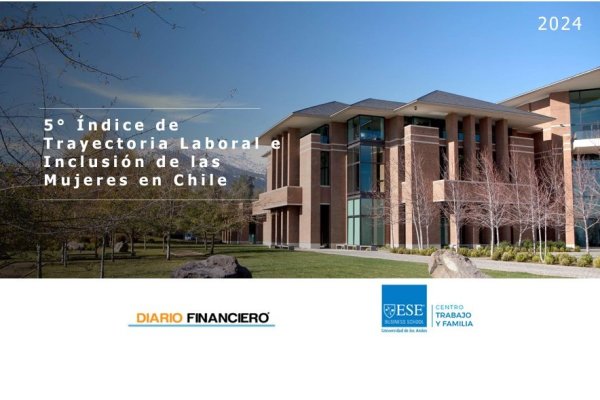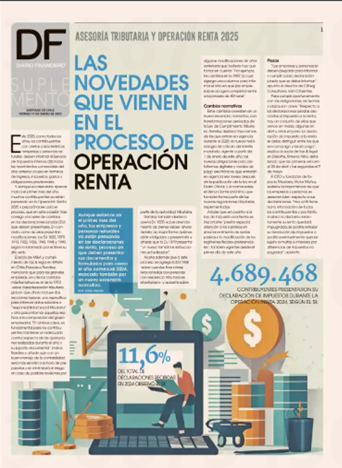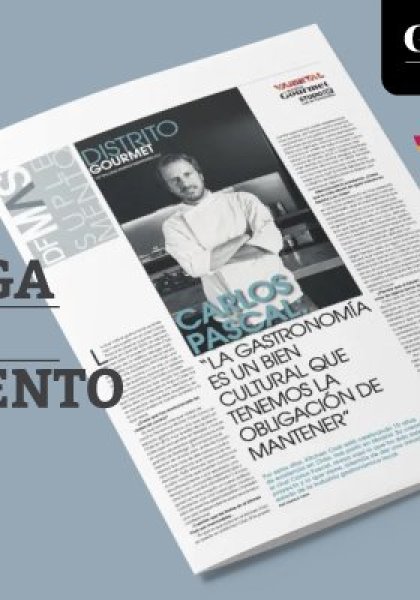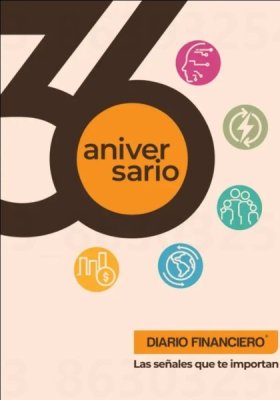Por A. Rivera y F. Orellana
En 2010, Ignacio Sánchez, médico de profesión, asumió como rector de la Pontificia Universidad Católica (PUC). Uno de los primeros cambios que realizó, fue dar una mayor importancia y visibilidad a la investigación, a través de la creación de una Vicerrectoría que tiene bajo su alero a la anterior dirección de investigación y doctorado, a la que sumó otra de innovación y una de arte y cultura.
La autoridad académica no concibe la innovación sin una fuerte investigación que la anteceda. “Si la innovación es la fogata, la investigación es la leña que la alimenta para que esta fogata siga iluminando y calentando. Si desviáramos nuestro foco sólo a la innovación, vamos a ser muy productivos en los próximos tres o cinco años, pero qué pasará en el largo plazo”, se pregunta.
- ¿Han hecho cambios curriculares para fomentar la innovación?
- Las cosas más innovadoras, a veces, no las hacen los profesores titulares, provienen de los estudiantes. En Estados Unidos, por ejemplo, son los alumnos de segundo o tercer año de los colleges quienes generan ideas. Nuestros alumnos debieran impulsar la innovación.
La universidad tiene diversas iniciativas en docencia en innovación. Desde 2012, un alumno de pregrado puede tomar ramos de innovación y obtener un certificado en esta área. Además, hace tres años, se creó un magíster en innovación, abierto a todas las disciplinas. También hay un cambio curricular importante en ingeniería, que tiene más cursos de innovación en los primeros años.
- Qué líneas quieren priorizar para generar innovación?
- Los focos de crecimiento tienen que ver con el desarrollo que hemos tenido en los últimos años. Nos organizamos en más de 20 centros interdisciplinarios de investigación. Esta es la manera de abordar un problema y oportunidad. Por ejemplo, el de astroingeniería está trabajando en instrumentación para astronomía; el de imágenes médicas, en resonancia nuclear, y en biomedicina estamos desarrollando vacunas. Esperamos que de aquí salgan las líneas para potenciar la innovación.
Queremos enfocarnos en las áreas productivas de importancia para el país, en recursos naturales, en general, y astronomía. Tenemos la convicción que hay áreas de desarrollo importantes, pero también tenemos que dejar que los académicos compitan con buenas ideas desde distintos puntos de vista.
- ¿Qué desafíos tiene la UC en innovación?
- Los desafíos son una mejor coordinación en innovación, emprendimiento, patentamiento y la llegada al producto final. Cuando se dice que las patentes han crecido en Chile, es positivo, pero entre las patentes y el licenciamiento, hay muchas etapas. Para compararnos con universidades que ya tienen este trayecto, nos falta seguir concretando nuestra oficina de transferencia; que trabajemos en integración con abogados que manejen estos temas y expertos en comercialización de propiedad intelectual.
- ¿Es necesario renovar el Conicyt?
- Creo que Conicyt necesita tener una mayor relevancia en el aparataje estatal. Hay que subirle la prestancia, la interlocución, pero hay que discutir cuál es su mejor ubicación, que si no es un ministerio o subsecretaría independiente, sigue estando en educación, potenciando los puentes hacia el sector productivo.
- La nueva Ley I+D ¿abre espacios para el mundo académico?
- Son situaciones que ofrecen oportunidades que hay que saber regularlas y manejarlas bien. Por ejemplo, los 120 alumnos de doctorado que egresaron el año pasado deben tener cada vez más alternativas laborales en el sector productivo. Hoy, el 90% o más de nuestros estudiantes van a la academia. En Brasil o Estados Unidos, más de la mitad se va al sector productivo.
- ¿Tiene que ver con la formación de los estudiantes en Chile?
- Sí, pero también con un tema cultural: cuánta creatividad tienen las empresas en Chile, cuántas tienen departamentos de estudios que generen nuevo conocimiento; cómo evalúa una empresa tecnológica contratar a un doctor en ingeniería. La oportunidad es positiva, pero estas nuevas áreas de innovación o investigación de las empresas deben interactuar con las universidades.
- ¿Cuál son los desafíos en innovación para Chile?
- Convencer a los líderes políticos que nosotros -la academia- estamos trabajando y disponibles para aportar ahora, y también en el largo plazo, al desarrollo y la innovación. Que aportamos con la transferencia desde la investigación a la innovación. Es importante generar innovación, pero en paralelo debe haber una fuerte inversión en investigación, en estudiantes de doctorados que después puedan ser investigadores independientes. Países como Singapur o Irlanda han seguido este camino.
- ¿Se sienten dejados de lado por el ecosistema de innovación?
- Más que eso, necesitamos mayor aporte, público y privado. Por ejemplo, si un profesor gana un Fondecyt, lo felicitamos, pero al día siguiente el problema es de la universidad porque la persona obtiene recursos que no son suficientes para echar a andar su investigación: una bióloga que compra una centrífuga, luego no tiene dónde ponerla y es la universidad la que debe buscar fondos para ampliar el laboratorio. Imagínate que de un proyecto Fondecyt, que tiene $ 40 millones para un año, $ 4 millones o $ 6 millones son para la universidad, pero qué significa ese monto cuando, por ejemplo, necesitas ampliarte, conectar nuevos equipos, pagar la luz, agua del nuevo personal... no se sostiene.
Soy en extremo partidario de la evaluación de resultados. No me gusta cuando la gente piensa que las universidades estamos pidiendo recursos y no tengo para qué decir qué hago con ellos. Por lo tanto, cada proyecto de investigación tiene que rendirse hasta el último peso y tiene que especificar cuáles van a ser los resultados y productos de esa innovación, y a lo que uno se compromete a dos o tres años. Hay que informar lo que se hizo. Si una institución se compromete a algo, y no lo hace, esa organización debe tener una repercusión y un efecto.
- ¿Les cuesta mucho conseguir inversionistas privados?
- En nuestra experiencia, la mayoría de los inversionistas buscan resultados rápido y están financiando proyectos tecnológicos, aplicaciones. Se ha generado toda una industria a corto plazo y hay muy poco financiamiento privado a investigaciones a largo plazo. Por eso el Estado, a través de instrumentos como el Fondecyt o el Fondef, es tan importante. Nuestra experiencia es que los inversionistas de riesgo y las redes de ángeles, ven claramente un horizonte entre tres y cinco años, no he visto inversionistas que vean un horizonte de 15 a 20 años.
Creo que el tema es de confianza, y el Centro de Innovación UC- Anacleto Angelini puede ayudar mucho para conocer los mundos.
Brecha universidad-empresa
- ¿Cómo es la relación del mundo académico de la UC con el privado?
- Se habla mucho de la gran distancia existente entre el mundo académico y las empresas. Los segundos dicen que la academia no investiga a partir de las necesidades reales del mercado.
Así como hay gran desconocimiento de lo que se hace al interior de la academia, en la universidad también hay desconocimiento de lo que se hace en el sector productivo. Hay desconfianzas mutuas, donde las caricaturas dicen que los académicos están pensando en temas abstractos sin aplicabilidad, y desde la academia se piensa que los empresarios sólo buscan una ganancia económica, lo cual es una caricatura, pues obviamente hay muchos empresarios que buscan aportar al bien común.
Desde hace 20 o 25 años que la universidad tiene relación con el mundo privado, que ha financiado investigaciones, y desde acá se han realizado consultorías. No obstante, teniendo en consideración esta falta de comunicación de ambos mundos, hemos impulsado iniciativas para acercarlos, como el Centro de Innovación UC- Anacleto Angelini, que esperamos inaugurar en octubre en el Campus San Joaquín para acoger, desde la universidad, a profesores, estudiantes de doctorado, al sector productivo, empresas, grupos de estudios y profesionales que quieran innovar con nuestros profesores.
- ¿Cuál es el rol del estado en tratar de potenciar ese puente? ¿Lo ha hecho, cuáles son los desafíos?
- El Estado siempre ha estado participando como tercer actor de esta mesa a través de fondos concursables, de crear valor a través de patentes, de centros de excelencia y fondos basales, entre otros. El Estado cumple el gran rol de atraer y poner en contacto a distintos actores y, en ese sentido, Corfo ha hecho un buen papel.
El 4 de abril se abrió un nuevo llamado a Fondap a diez años plazo, lo que es importante. Un Fondecyt es a dos a tres años, lo que está perfecto porque está orientado a temás más acotados, pero cuando uno habla de trabajo interdisciplinario con trabajo de gran proyección, cinco a diez años son tiempos que se necesitan para este desarollo. La ciencia y la innovación no son tan rápidas. Recuerdo que hace un par de años firmamos un convenio con una empresa y al término de éste el gerente general dijo que esperaba que en diciembre (era marzo) tener resultados patentados, y eso es entender poco.
Y volvemos al problema: venimos de distintos mundos. No es que los académicos se tomen mucho tiempo para crear un nuevo desarrollo, pero hay muchas etapas, son procesos de mucha reflexión. Entonces, si alguien piensa que de la nada va a salir un producto, en un año, no es saber qué metodología hay detrás.
Un centro de innovación para la región
En octubre abre sus puertas el Centro UC-Anacleto Angelini, un edificio de 12 pisos que demandó una inversión cercana a los US$ 14 millones aportados por el grupo Angelini. Ubicado a la entrada del Campus San Joaquín, busca posicionarse como un puente entre la academia y el sector productivo no sólo en Chile, sino a nivel regional, además de ser también un puente para la academia, pues la idea es que sea un lugar de encuentro de profesores de distintas universidades y profesionales de diversos ámbitos.
El centro también estará abierto a universidades, fundaciones de otros países y multinacionales que quieran aterrizar en el país. "Queremos que sea el gran centro de innovación de Latinoamérica, esa es nuestra meta. Este año hemos tenido múltiples reuniones con seis u ocho embajadores de China, Inglaterra, Alemania, Estados Unidos y Canadá, para decidir cómo podemos avanzar", sostiene el rector.
"Nuestro sueño es que este centro de innovación sea un referente en Latinoamérica, es algo que podemos hacer. Se necesita la convicción -que la tenemos-, el grupo de profesores -lo tenemos-, pero también se requieren apoyos porque la ciencia es cara", afirma el rector. Y es cara, explica, porque se trata de investigaciones con resultados a veces hasta diez años y no a dos. Entonces, "se requiere de una política de largo plazo", precisa.



 Instagram
Instagram Facebook
Facebook LinkedIn
LinkedIn YouTube
YouTube TikTok
TikTok