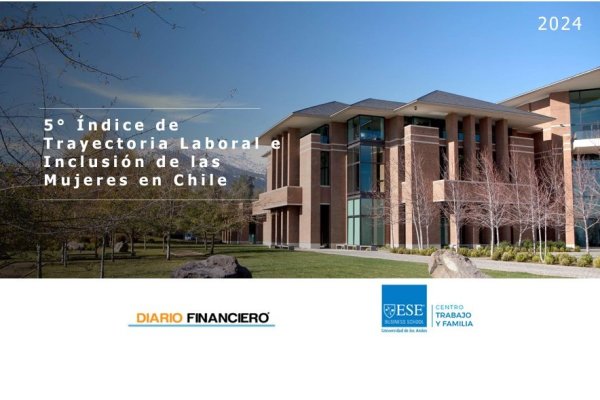El colapso del banco no era más que un síntoma de la crisis que se avecinaba.
El pasado y el futuro de nuestro sistema financiero siguen siendo hoy temas tan espinosos como lo fueron hace cinco años, cuando Lehman Brothers quebró. Tal es la lección que nos imparte la retirada de la candidatura de Lawrence Summers, ex secretario del Tesoro de EEUU, a la presidencia de la Reserva Federal. Para muchos demócratas, Summers es responsable de la liberalización financiera que condujo, a su juicio, a la crisis de 2007-09. De hecho, el debate sobre los orígenes y las consecuencias de la crisis todavía no han terminado. ¿Qué otra cosa puede esperarse cuando las políticas excepcionales que desató aún permanecen con nosotros?
El quinto aniversario de la quiebra de Lehman es una oportunidad para evaluar de dónde venimos y hacia dónde vamos. ¿Cuán importante fue, por ejemplo, la quiebra de Lehman? Fue menos significativa de lo que muchos creen, por dos razones. La menos importante es que de todas maneras, la crisis financiera ya estaba en camino. La más importante es que la crisis financiera fue el síntoma de balances sobrecargados. Esos balances tan deteriorados son, a su vez, la razón por la que una fuerte recuperación ha tardado tanto.
No se trata de debatir si la decisión de dejar que Lehman quebrara en septiembre de 2008 tenía o no importancia. El choque desató una estampida en los mercados. Un indicador de esas tensiones es la diferencia entre la tasa Libor a tres meses (la tasa a la cual los bancos pueden supuestamente pedirse prestado entre sí sin ofrecer ningún tipo de aval) y la tasa de intercambio “overnight” (la tasa implícita del banco central durante el mismo período). Esa brecha, de por sí grande, empezó a ensancharse el día de la quiebra, y siguió creciendo a medida que las fichas de dominó financieras caían en EEUU y Europa. El estrés que reveló esta medida de la solvencia bancaria alcanzó su punto máximo el 10 de octubre.
¿Qué sucedió el 10 de octubre? Los ministros de finanzas y los presidentes de los bancos centrales del G7, que se reunían en Washington, declararon que iban a “tomar acciones decisivas y utilizarían todas las herramientas disponibles para apoyar a las instituciones financieras de importancia sistémica y evitar sus quiebras”. El sistema financiero mundial pasó a ser la responsabilidad de los gobiernos. La idea de que se trataba de un sistema privado se reveló como una ilusión, nada más.
Los contribuyentes descubrieron que los banqueros sólo eran funcionarios públicos excepcionalmente bien pagados y fuera de control. Los gobiernos y los bancos centrales manejaron el pánico financiero mundial de manera relativamente rápida y eficaz, aunque un temblor devastador sacudió la eurozona en 2010.
Sin embargo, la eliminación del pánico e incluso la restauración de la salud bancaria de forma relativamente rápida, como se hizo en EEUU, no bastó para generar una recuperación vigorosa. Incluso en EEUU, que se recuperó más rápidamente que las demás economías afectadas por la crisis, el PIB ha caído consistentemente en relación con la tendencia previa a la crisis. En el segundo trimestre de 2013, el PIB fue 14% inferior a esa tendencia. En el Reino Unido, estuvo 18% por debajo de la tendencia. Dado que gran parte de los ingresos generados en la recuperación han ido a parar en la cima de la curva de la distribución de ingresos (en parte debido a las políticas que se emplearon), no es de extrañarse que el descontento sea general.
Lehman no fue la única causa posible del pánico. Cualquier otra institución pudo haber quebrado, con efectos devastadores similares. El gran impacto de Lehman se debió a la transparencia de las pérdidas. Eso tenía que suceder. La razón de la debilidad económica que siguió es también clara: las economías se habían vuelto dependientes del gasto basado en la deuda, impulsado por el aumento de los precios inmobiliarios. El pánico fue de por sí el resultado del cese de ese motor generador de demanda. Los intermediarios que habían apuntalado su prosperidad en los cada vez más altos precios de los activos se encontraron en problemas. Así, también, las economías que habían hecho exactamente lo mismo; y así, también, las economías que dependían de sus ventas a esas economías alimentadas por la deuda.
¿Debimos sorprendernos por estas consecuencias? No. Numerosos economistas bien informados nos habían advertido de semejante y dramática posibilidad.
¿Por qué las economías importantes se habían vuelto tan dependientes de un crecimiento alimentado por la deuda? La mejor respuesta es aquella propuesta por Ben Bernanke, el presidente de la Fed, en 2005: el exceso de ahorro a nivel global, especialmente en los países en desarrollo después de la crisis asiática. Hay dos indicadores simples del empeoramiento de ese empacho ahorrativo: una es la tasa de interés real de los valores seguros, que se puede medir por medio del rendimiento de los bonos públicos indexados; y el otro son los desequilibrios mundiales.
La explicación más simple de los resultados de este exceso fue que los bancos centrales, especialmente la Fed, respondieron a las fuerzas contractivas provenientes de la economía mundial con una política monetaria que promocionaba una burbuja económica a nivel nacional. Dado su mandato, no le quedaba otro curso de acción. El aumento explosivo de la deuda bruta se debió al apalancamiento de los activos inmobiliarios y del sector financiero para generar el gasto doméstico a niveles suficientemente altos como para absorber la oferta potencial (incluyendo la oferta neta extranjera) en la economía.
Éste, por lo tanto, era un mundo con excesos de oferta potencial, como argumenta Daniel Alpert de Westwood Capital en un nuevo y fascinante libro, The Age of Oversupply. Y de hecho, todavía lo es, más que antes. No sólo hoy, sino por muchos años, los bancos centrales de Japón, EEUU, el Reino Unido y la eurozona no sólo han estado ofreciendo dinero gratis, sino que también lo han estado imprimiendo en grandes cantidades. Aun así, las economías se mantienen débiles. Pequeños repuntes son aclamados como un nuevo despertar en economías que se mantienen por debajo de lo que eran antes del pánico financiero, como en el Reino Unido. El desempeño económico de EEUU está mejor, pero sigue siendo aún decididamente pobre. La quiebra de Lehman no causó todo esto, pero su fracaso fue un síntoma de los desequilibrios que sí fueron la causa.
Peor aún, pareciera ser que la única manera que conocemos para restaurar la salud de nuestras economías es reiniciar la maquinaria del crédito, como ya finalmente ha comenzado a suceder en EEUU y el Reino Unido. Basado en el principio de que una mala recuperación es mejor que nada, acepto la propuesta de una excesiva dependencia de la política monetaria como la opción menos mala. En los países que sufren el mercantilismo extranjero y la aversión nacional a la inversión y el déficit fiscal, no parece haber otra alternativa. Pero la gestión de esa política es muy difícil. Por este motivo, aunque no sólo sea por ello, es hora de que la Casa Blanca nombre al siguiente presidente de la Fed. Tiene que ser alguien que entienda y crea en la única política disponible.
Y debe ser, por supuesto, Janet Yellen, la actual vicepresidenta.



 Instagram
Instagram Facebook
Facebook LinkedIn
LinkedIn YouTube
YouTube TikTok
TikTok