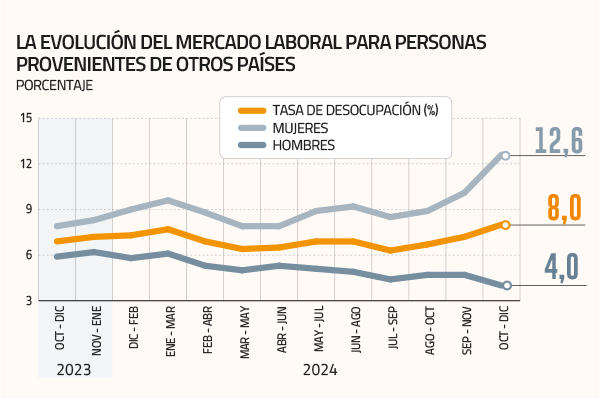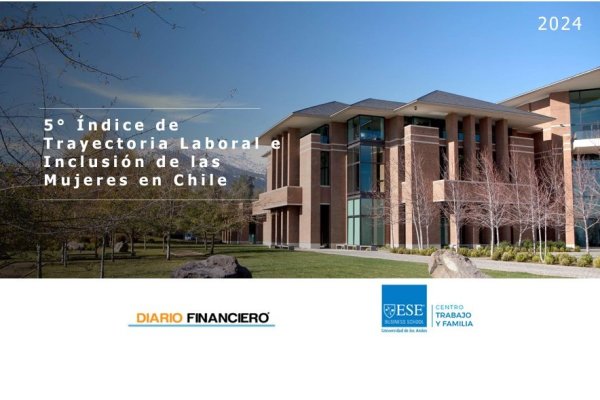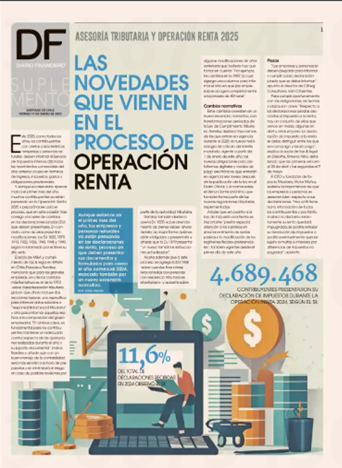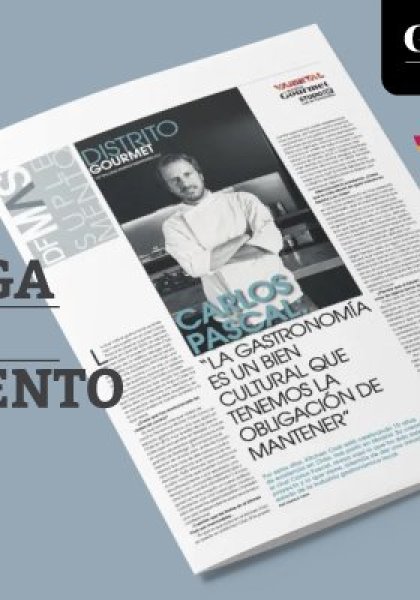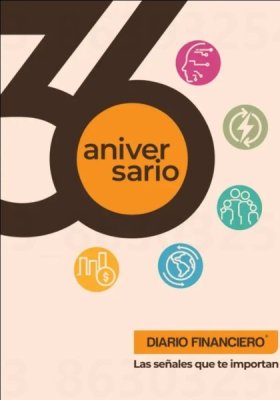Diario Financiero debutó en sociedad el 25 de octubre de 1988. Bajo el nombre de "El Diario", este proyecto impulsado por un grupo de periodistas con conocimientos de economía y negocios buscó hacerse un espacio en la difusión de información económica y de empresas más especializada en el día a día.
Desde su inicio, los titulares dieron cuenta de los hechos que tendrían repercusiones en el devenir de la economía nacional y, por ende, en su población.
En un terreno que sugería grandes cambios institucionales, tras el Plebiscito en que ganó el NO frente al SÍ, a la permanencia de Augusto Pinochet a la cabeza del gobierno, los temas se sucedían con rapidez.
Cambios a la Constitución, negociación de la deuda externa y la autonomía del Banco Central, son parte de esa agenda noticiosa que informó el diario en su inicio y en la que perseveró en las tres décadas siguientes. Un período que muestra que "siendo un medio que justifica su existencia en una economía de libre mercado" -como se escribió en su primera editorial- éste como juez es el que ha validado la calidad del servicio informativo que entrega.
DF revisitó los hechos más importantes que entonces captaban la lectoría de los chilenos, ya fuera por las implicancias en las personas o en la globalidad del país. Cada uno de esos hechos, en sus distintas dimensiones, tiene un aterrizaje en la actualidad.
El plebiscito de 1988 y sus implicancias en la sociedad chilena
Veinte días antes que circulara la primera edición de Diario Financiero, los chilenos habían dicho No a la continuidad de Augusto Pinochet en el poder en el Plebiscito del 5 de octubre.
El referéndum donde se impuso con un 55,99% la opción NO frente al 44,01% del SÍ, gatilló el retorno de la democracia y una serie de procesos a nivel institucional, como la realización de elecciones presidenciales y parlamentarias para el año siguiente y los primeros acercamientos entre la entonces Concertación y los partidos de derecha para introducir los primeros cambios a la Constitución, acordándose menos de un año después un paquete de 54 reformas que fueron plebiscitadas en julio de 1989.
El devenir de esos procesos fue registrado por El Diario en entrevistas y columnas de opinión que daban cuenta de las gestiones que se desarrollaban en ambos sectores políticos, en la búsqueda de la figura que los representaría en las elecciones presidenciales de diciembre de 1989 y que fueron el exministro de Hacienda, Hernán Büchi y el DC Patricio Aylwin.
La autonomía del Banco Central inicia un exitoso camino
Cada vez que se piensa en perfeccionar alguna institucionalidad en el país, el ejemplo suele ser el Banco Central. Y la razón de ello reside en la positiva evaluación que existe hoy sobre la autonomía que se estableció para la entidad en la Constitución de 1980 y en la Ley Orgánica Constitucional que entró en vigencia en las postrimerías del régimen militar. Atrás quedaron las suspicacias de la oposición de entonces sobre el tema, avaladas por la gestión técnica que han impulsado sus distintas autoridades y que se ha traducido en cumplir con la reducción de la inflación -desde niveles de 30% al actual 3%- y mantener un normal funcionamiento del sistema de pagos.
Lo anterior -de lo que dio cuenta DF-, se ha dado pese a que el consejo refleja distintas sensibilidades políticas, herederas del primer primer consejo del banco autónomo, que lo presidió Andrés Bianchi y lo integraron representantes de gobierno, Enrique Seguel y Alfonso Serrano, y de la oposición, como Roberto Zahler y Juan Eduardo Herrera.
Las inversiones de las AFP, un debate de larga data
Hacia fines de 1988, DF daba cuenta del debate por la flexibilización de las inversiones de los fondos de pensiones, mientras la Junta ya analizaba un proyecto de ley que permitía sumar a su cartera bienes raíces, mutuos hipotecarios endosables y ampliaba la inversión en acciones de Sociedades Anónimas abiertas con alta presencia bursátil.
El 1 de noviembre pasado entró en vigencia la normativa que regula la inversión de las AFP en activos alternativos, permitiendo que se puedan colocar recursos en, por ejemplo, activos inmobiliarios o proyectos de infraestructura, para que la rentabiliad aumente o -al menos- se mantenga. En paralelo, el Congreso analiza la reforma al sistema impulsado por el actual gobierno en medio de la ofensiva iniciada por el movimiento No+AFP y distintos sectores políticos, que consta de tres proyectos: el que crea un Nuevo Ahorro Colectivo (5% adicional), el que da rango constitucional al Consejo de Ahorro Colectivo y el que modifica la regulación a la industria de las AFP.
Ley de Bancos y una historia de actualizaciones
En su primer trámite constitucional, en la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, se encuentra actualmente el proyecto de ley que moderniza la legislación bancaria. Se trataría de la reforma a la banca más importante desde 1986 -fecha en que se dictó la actual Ley General de Bancos (LGB) tras la crisis sufrida por el sector a inicios de los '80- y una muestra de ello es la conformación de una mesa técnica entre Hacienda, la SBIF y los asesores de los parlamentarios de todos los sectores involucrados en la discusión.
Sin embargo la normativa ha estado sometida -casi desde su inicio- a una serie de modificaciones y actualizaciones, entre ellas la que informó DF el último trimestre de 1988, que establecía normas complementarias de administración financiera, de incidencia presupuestaria y de personal, precisando también las disposiciones aplicables a toda las instituciones fiscalizadas por la SBIF. En mayo de ese mismo año también se habían introducido cambios a la norma.
Del decreto a la primera ley que reguló el sector pesquero
El último trimestre de 1988, la Junta de Gobierno inició el análisis de una normativa para el sector pesquero, que a esa fecha era regulado vía disposiciones contenidas en un decreto con fuerza de ley N°5, de 1983. La iniciativa -promulgada en noviembre de 1989- tenía por objeto implementar "un régimen jurídico que estatuya reglas para la actividad pesquera, resguarde en forma eficiente la preservación de los recursos hidrobiológicos y permita la existencia de un sistema permanente donde se desenvuelven armónicamente derechos y deberes del Estado y del sector privado" -según informó El Diario-. Asimismo, de acuerdo a las autoridades de la época, se establecía un sistema de licencias para quienes estaban en la actividad.
En la actualidad la normativa que regula el sector pesquero, modificada en 2012 en el gobierno de Sebastián Piñera, está fuertemente cuestionada a raíz de las acusaciones de cohecho que se le imputan al ministro a cargo de su tramitación, Pablo Longueira.
Regulando la exportación de servicios
"Chile comienza a exportar servicios" anunciaba DF en su primera portada, hace 29 años, dando cuenta del estudio del proyecto de ley que buscaba asimilar dichas actividades a los mecanismos generales de fomento de exportaciones diseñados a esa fecha. Por ejemplo, se establecía como exportación los ingresos de las empresas hoteleras, que provinieran de pasajeros extranjeros, lo que auguraba una rebaja en las tarifas y hacía más atractiva la actividad turística. Además, sería Aduanas el que calificaría qué servicios eran exportaciones. Hoy el área de los servicios es uno de los sectores más relevantes de la economía nacional, llegando a representar cerca del 60% del PIB y donde los envíos de servicios no tradicionales destacan como una de las actividades más dinámicas del comercio exterior chileno, con envíos millonarios.
Se consolidan y apuran las privatizaciones
Si bien durante la década de 1980 se llevaron a cabo las privatizaciones de varias empresas públicas, tras el resultado del Plebiscito del 5 de octubre de 1988, dicho proceso fue adquiriendo un ritmo mayor, tal como sucedió con firmas como Endesa (hoy Enel), Labotarios Chile, CTC y Lan Chile entre otras.
De hecho, el 17 de noviembre de 1988 el principal titular de DF fue "33 Empresas del Estado en vías de privatización", detallando el estado de avance de las sociedades que a esa fecha estaban siendo traspadas al sector privado.
Hoy varias de esas compañías siguen vigentes y con un patrimonio bursátil (a 2016) de varios miles de millones de dólares, como SQM, cuya capitalización en bolsa suma US$7.207 millones; Enel, con otros US$ 5.694 millones o Aguas Andinas (ex Emos) con
US$ 3.723 millones.
Endesa pasa a privados en 16 días
El 14 de noviembre de 1988 El Diario informó que el proceso de privatrización de Endesa había avanzado en 53,2%. Días después, en la edición del 1 de diciembre, se confirmaba que a las 02:00 hrs de esa madrugada, la firma había pasado a ser privada. Convertida en la principal eléctrica del país, con presencia a nivel regional y en manos de la española Endesa, el holding Enersis cambió de manos hace una década, cuando la sociedad entre la también hispana Acciona y la italiana Enel lanzó una OPA por la matriz europea. Un par de años después el grupo constructor se retiró y dejó a Enersis en manos de Enel, que tras un polémico proceso de reorganización societaria, en 2016 separó las actividades en Chile de aquellas en el resto del Cono Sur y sepultó las marcas Enersis, Endesa y Chilectra, para consolidar todo bajo el rótulo de Enel.
Metro: la privatización que nunca fue
A fines del '88 se anunció la privatización del Metro, pero en rigor fue un cambio de su estatus jurídico. Hoy, con 42 años de historia y constituida como sociedad anónima, bajo el control del Estado desde 1989, la empresa ha crecido exponencialmente sin eludir algunas complicaciones. Con cuatro nuevas líneas a las iniciales 1 y 2, que incluyen 118 estaciones, más de 100 kilómetros, superando los 2,5 millones de viajes diarios, Metro asumió la tarea de ser el eje estructurante del sistema de transporte público de la capital. A fines de 2015 el giro de la empresa fue ampliado para poder prestar servicios de transporte en superficie, vía buses y otro tipo de vehículos. Como parte de su expansión se está construyendo un quinto trazado nuevo, mientras sigue el diseño de la línea 7, paralela a la primera red del tren subterráneo.
Renegociación de la deuda externa
Uno de los titulares de DF revelaba las gestiones en Nueva York del equipo chileno negociador de la deuda externa del país, liderado por Hernán Somerville. La idea era reconvertir deudas asumidas por el Fisco durante la crisis -en medio del rescate a la banca- por activos que serían adquiridos por agentes internacionales, como pagarés del B. Central y bonos del gobierno. Eduardo Aninat, quien continuó con el proceso en los 90, recuerda que dicha negociación permitió al país volver a los mercados internacionales y proveer acceso para financiarse a varias empresas tanto privadas como estatales. "Se reestructuraron los vencimientos parciales de amortización y, a su vez, se emitió un bono soberano de Chile por US$ 250 millones de la época, el cual fue adquirido en el mercado voluntario por más de 150 entidades financieras".



 Instagram
Instagram Facebook
Facebook LinkedIn
LinkedIn YouTube
YouTube TikTok
TikTok