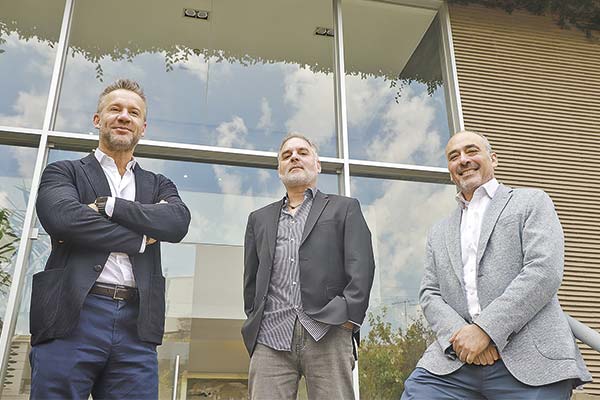Ideas
Redes sociales en tiempos de campaña
El actual ambiente político difícilmente permite descartar campañas de desinformación masiva, tampoco “bromas”. La ley que las regula no está pensada para resolverlos.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
LO MÁS LEÍDO
Newsletters
Innovación y Startups
Entre Códigos
Construcción
Fondos de Inversión
Somos Financieras
Laboral & Personas

Innovación y Startups
VC Latam Summit en Miami cierra con visiones optimistas que proyectan un nuevo ciclo para el capital de riesgo
La cumbre, que reunió a inversionistas y actores del ecosistema regional de venture capital, abordó los desafíos, las oportunidades y las transformaciones del sector, con un mensaje central: ya hay señales de reactivación.

 Instagram
Instagram Facebook
Facebook LinkedIn
LinkedIn YouTube
YouTube TikTok
TikTok