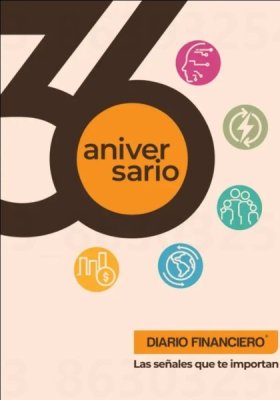En la situación cultural actual la filosofía del derecho reviste especial importancia, al igual que la filosofía moral y política. El debate sobre la ley natural, los valores morales, el relativismo ético, ponen al desnudo la crisis que vivimos.
Si no podemos conocer el bien, no podemos establecer una jerarquía respecto a nuestros fines, y nuestras acciones aparecerán puramente subjetivas, como la expresión de un voluntarismo más que de racionalidad.
Jacques Maritain no escribió obras dedicadas específicamente al derecho, pero se refirió a esa temática, en diversos ensayos. Del conjunto de esos textos se deducen claros objetivos: insertar la cuestión de la ley natural en la reflexión filosófica, proponiendo puntos de vista opuestos a los del positivismo jurídico y sensiblemente diferentes a los de la tradición del derecho natural racionalista. Se trata de un tema clásico, porque la ley natural es una adquisición antigua de la humanidad.
La reflexión de Maritain está asentada sobre la subdivisión entre saber especulativo y práctico. Este último procura regular la acción humana; se aplica “a conocer no solamente por conocer, sino para actuar” (J. Maritain, “Distinguir para unir, o Los grados del saber”, Paris, 1948). El derecho es una ciencia práctica, ya que su objeto es regular según justicia la acción humana en sociedad. Sus nociones fundamentales reciben su significación universal y primera de la filosofía moral, antes de particularizarse en un orden jurídico determinado.
La ley y el derecho
La filosofía del derecho de Maritain se sustenta en las nociones de ley y derecho, según la tradición cristiana, que ha reflexionado profundamente sobre el particular. Para el filósofo no habría racionalidad en una autonomía completa del derecho positivo respecto a la moral.
Para diversas corrientes actuales la ley es expresión de voluntad y no de razón, tesis que encontró en el s. XX un vasto campo de aplicación en las doctrinas de la soberanía del Estado.
Según una visión actual, la ley debería fundarse exclusivamente en la llamada “conciencia común de la sociedad”, manifestada normalmente en la voluntad general, reflejo de esa ambigua expresión que es la opinión pública. Cuando a través del mecanismo parlamentario toma forma de ley, el positivismo legalista la refuerza con este doble postulado: “la ley es todo el Derecho”; “toda ley es Derecho”. No cabe la referencia a una conciencia moral superior.
Para Maritain el constitutivo formal de la moralidad es la conformidad a la razón. La verdadera finalidad del derecho se alcanza cuando se comprende que el derecho mismo no es una técnica de control social o un código para saber vivir, sino la salvaguardia de la justicia para perfeccionar al hombre.
Benedicto XVI en Alemania, en un discurso ante el parlamento, se refirió al sentido de la política. Afirmó que servir al derecho y combatir el dominio de la injusticia es y sigue siendo el deber fundamental del político. En un momento histórico en que el ser humano ha adquirido un poder inimaginable, este deber se convierte en algo particularmente urgente. Porque el hombre tiene la capacidad de destruir el mundo, nos recordó Benedicto.
Hay pues cuestiones fundamentales que están en juego. Para resolver esas materias, que se han de regular jurídicamente, el criterio de la mayoría resulta un criterio insuficiente. Cuando está en juego la dignidad del hombre y de la humanidad, el principio de la mayoría no basta.
La idea de ley y derecho natural, muy extendida en la antigüedad greco romana y luego heredada por el pensamiento cristiano, recibió un nuevo auge en la época del derecho natural racionalista, aun al precio de una alteración de su noción misma. El derecho natural llegó a presentarse como un código de proposiciones evidentes a la razón, de las que se podían deducir hasta los detalles de un sistema de conclusiones.
Ese “retorno” del derecho natural encontró acogida en expresiones contemporáneas y se expresó, en cierta forma, en la Declaración Universal de los DD.HH. Sin embargo, Benedicto XVI en el discurso antes mencionado reconoció que la idea de derecho natural, sobre cuya valoración trabajó y se esforzó Maritain, “se considera hoy día una doctrina católica más bien singular”.
Esta inquietud del Pontífice actualmente Emérito llevó a convocar a la Comisión Teológica Internacional de la Santa Sede, para estudiar “una nueva perspectiva sobre la ley natural”. La Comisión se reunió en sesiones en 2006, 2007 y 2008, aprobando un importante documento (www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/re_con_cfaith_d..) que es un aporte a la búsqueda de una ética universal, proponiendo un fundamento racional justificable.
En búsqueda de una ética universal
Las líneas que siguen pretenden difundir el trabajo de dicha Comisión. La Declaración Universal de los DD.HH. es una de las más hermosas adquisiciones de la historia moderna; “una de las expresiones más importante de la conciencia humana”, afirmó en su tiempo Juan Pablo II.
Sin embargo, los resultados no han estado a la altura de las expectativas. Algunos países han rechazado la universalidad de estos derechos, considerándolos occidentales, lo que mueve a buscar una formulación más amplia. La cuestión de los fundamentos éticos del derecho y de la política han sido prácticamente puestas entre paréntesis por sectores de la cultura contemporánea.
El positivismo jurídico resulta insuficiente, el legislador no puede actuar legítimamente sino dentro de ciertos límites que nacen del concepto de persona humana. Algunos proponen una “ética de la discusión” en línea con una comprensión “dialógica” de la moral. Se trata de no utilizar en el debate ético más que aquellas normas a las que puedan dar su asentimiento todos los participantes.
La “ética de la discusión” es pues puramente formal; no se refiere a orientaciones morales de fondo. Ciertamente el diálogo y el debate siempre son necesarios, pero no deberían marginar la conciencia moral.
El documento aprobado por la Comisión busca invitar a una presentación más renovada de la doctrina de la ley natural, ya que las personas y las comunidades serían capaces, a la luz de la razón, de discernir las orientaciones fundamentales de un actuar moral conforme a la naturaleza. La comunidad cristiana ha asumido esta enseñanza. Pero el cristianismo no tiene el monopolio de la ley natural.
La Comisión reconoce que, en el contexto actual, la expresión “ley natural” es fuente de malentendidos. Indica que a veces, la teología cristiana ha justificado mediante la ley natural posiciones antropológicas que posteriormente se han mostrado condicionadas por el contexto histórico y cultural.
En la época moderna la noción de ley natural adquirió orientaciones que han resultado difíciles de aceptar. El racionalismo moderno propuso la existencia de un orden normativo de esencias inteligibles accesibles a la razón, y relativizó con ello la referencia a Dios como fundamento último de la ley natural.
El modelo racionalista aumentó al máximo la extensión de los preceptos deducidos, de modo que la ley natural ha aparecido como un código completo de leyes que regula casi todos los comportamientos. Eso fue origen de una crisis, debido a que el pensamiento occidental fue tomando conciencia de la historicidad de las instituciones y del carácter cultural de muchos comportamientos.
Para que la noción de ley natural pueda servir para elaborar una ética universal en una sociedad secularizada y pluralista, habría que evitar presentarla en la forma rígida que ha adquirido en el contexto del racionalismo moderno.
El Magisterio de la Iglesia se habría visto obligado a justificar su posición en medio de un mundo secularizado, para lo que apeló más explícitamente a la noción de ley natural. Durante el pontificado de León XIII, el recurso a la ley natural se impuso en las actuaciones del Magisterio, y Juan XXIII se refirió a la ley natural para fundamentar los deberes y derechos del hombre (Pacem in Terris).
Hoy día, la ley natural responde así a la exigencia de fundamentar en la razón los derechos humanos y hacer posible un diálogo intercultural e interreligioso capaz de favorecer la paz y evitar el choque de civilizaciones.
Algunos comportamientos humanos se reconocen, en la mayor parte de las culturas, como algo que expresa cierta excelencia en la manera de vivir. Por otra parte, ciertos comportamientos son universalmente percibidos como reprobables. Aparecen como atentados a la dignidad de la persona y a las justas exigencias de la vida social. Pero solo progresivamente la persona humana accede a la experiencia moral y se hace capaz de definir para sí misma los preceptos que deben determinar su actuación.
Cuando la persona toma conciencia de las inclinaciones fundamentales de su naturaleza, se le presenta a sí mismo un cierto número de preceptos generales que comparte con el resto de los seres humanos y que constituye el contenido de lo que llamamos ley natural.
Se pueden distinguir tres grandes grupos de dinamismos naturales en la persona, la inclinación a conservar y desarrollar la existencia; la orientación a reproducirse para perpetuar la especie; y el deseo de conocer la verdad acerca de Dios, así como la inclinación a vivir en sociedad, lo que nos lleva a encontrarnos entonces ante preceptos y valores que en su formulación general pueden ser considerados como universales.
La reflexión moral debe descender a la acción concreta para iluminarla. La realización de los preceptos de la ley natural puede adquirir formas diferentes en las diversas culturas y épocas. Hay pues una historicidad, cuyas aplicaciones pueden variar.
Podemos concluir que - según la Comisión Teológica -la noción de naturaleza es especialmente compleja y no unívoca. Se ha concebido para pensar las realidades materiales y sensibles, pero no se limita exclusivamente a ese campo, se aplica análogamente a realidades espirituales.
El cristianismo ha contribuido de manera determinante a que la noción de persona tenga el papel que le corresponde en el discurso filosófico; su influjo ha sido decisivo en las enseñanzas éticas. La persona no se opone a la naturaleza. Por el contrario, naturaleza y persona son dos nociones que se complementan.
El concepto de ley natural supone la idea que la naturaleza es portadora de un mensaje ético para el hombre y constituye una norma moral implícita que la razón actualiza.
Por diversas razones históricas y culturales, que se remontan al Medioevo, esta visión del mundo ha disminuido su predominio cultural. La naturaleza de las cosas ha dejado de ser ley en la post modernidad. No sería ya una referencia para la ética. En el plano antropológico, los desarrollos del voluntarismo y la correlativa exaltación de la subjetividad, están cavando un foso entre el sujeto humano y la naturaleza.
Se quiere presentar al ser humano cada vez más como un “animal desnaturalizado”, un ser antinatural que se afirma mejor cuando más se opone a la naturaleza. La cultura se está definiendo actualmente como una negación pura y simple de la naturaleza.
Para devolver todo su sentido y fuerza a la noción de ley natural como fundamento de una ética universal, es importante promover una mirada de sabiduría. Sin duda hay riesgo de dar un valor absoluto a la naturaleza, reducida a su puro nivel físico o biológico; así por ejemplo la llamada “ecología profunda” supone una reacción excesiva.
Persona y sociedad
La persona está en el centro del orden político y social porque es un fin y no un medio. La existencia misma de la sociedad responde a una exigencia de la naturaleza. La ley natural aparece entonces como el horizonte normativo dentro del cual el orden político está llamado a situarse.
Al ubicarse en el ámbito social y político, los valores no pueden ser ya de carácter privado, ideológico o confesional: se refieren a todos los ciudadanos. No deben expresar un vago consenso entre ellos, sino que se fundamentan en las exigencias de su común humanidad.
Cuando se niega el derecho natural, solo la voluntad del legislador queda haciendo la ley. El legislador entonces no es ya intérprete de lo que es justo y bueno, sino que se arroga la prerrogativa de ser el criterio último de lo justo.
El derecho natural no es una medida establecida de una vez para siempre. Es el resultado de una apreciación de las situaciones cambiantes en las que vivimos. La legítima y sana laicidad del Estado afirma la distinción del orden sobrenatural y del orden político. Naturalmente el orden político no está llamado a trasponer a este mundo el Reino de Dios. Pero en cierta forma puede anticiparlo, en el campo de la justicia, de la solidaridad y de la paz.
En definitiva, la ley natural no pide una adhesión de fe, sino de razón. La nueva Ley del Evangelio –nos recuerda la Comisión Teológica – incluye, asume y cumple las exigencias de la ley natural. A la luz de la razón iluminada por la fe viva, el hombre capta mejor las orientaciones de la ley natural que le indican el camino a una plena realización de su humanidad.
El documento comentado expresa el deseo de la Iglesia de compartir los recursos de la ley natural con las religiones y las sabidurías de nuestro tiempo.



 Instagram
Instagram Facebook
Facebook LinkedIn
LinkedIn YouTube
YouTube TikTok
TikTok