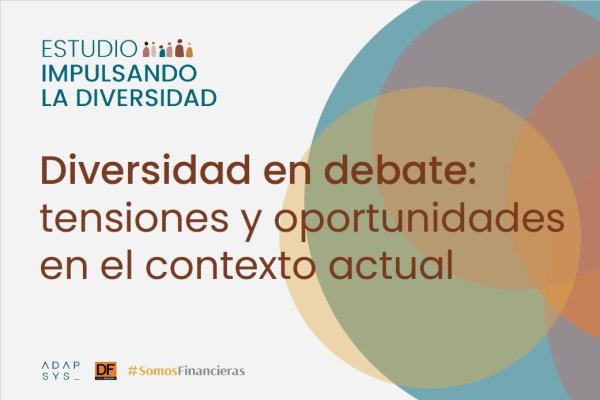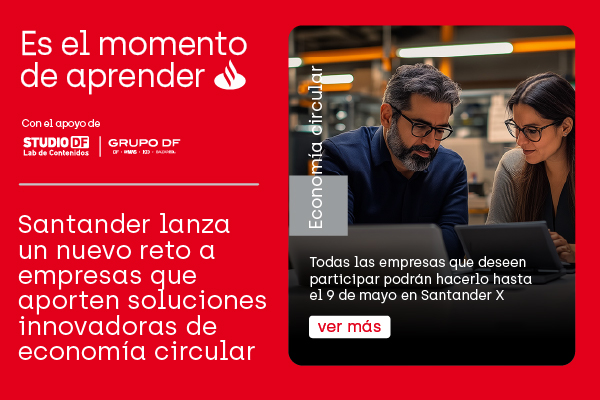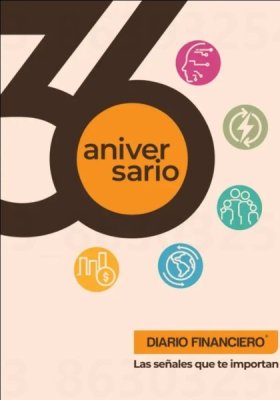¿Qué sucede cuando una economía de altos ingresos, agobiada con altos niveles de deuda y un tipo de cambio fijo sobrevaluado, intenta reducir la deuda y recuperar competitividad? Es tema de relevancia actual, ya que es el desafío que enfrentan Italia y España. Sin embargo, como muestra un capítulo del último Reporte Económico Mundial del FMI, existe una experiencia histórica relevante: el Reino Unido entre las dos guerras mundiales. Ésta prueba que la interacción entre intentos de “devaluación interna” y las dinámicas de la deuda es potencialmente letal. Por otra parte, las penurias de Italia y España son, en muchas maneras, peores que las que tuvo el Reino Unido. Después de todo, Londres pudo abandonar el patrón oro; salir de la eurozona es mucho más difícil. El Reino Unido tenía un banco central capaz y dispuesto a bajar las tasas de interés. El Banco Central Europeo podría no ser capaz ni tener la voluntad de hacer lo mismo para Italia y España.
El Reino Unido salió de la Primera Guerra Mundial con una deuda pública de 140% del PIB y los precios a más del doble que el nivel pre-guerra. El gobierno decidió volver al patrón oro a la paridad pre-guerra, lo que hizo en 1925, y pagar la deuda pública, para preservar credibilidad crediticia. Un país a la medida del Tea Party.
Para lograrlo, Reino Unido implementó duras políticas fiscales y monetarias. El superávit fiscal primario (antes del pago de intereses) se mantuvo en cerca de 7% del PIB durante los años 20. Esto, a su vez, fue un logro del “Hacha de Geddes”, llamada así por una comisión liderada por Eric Geddes, que recomendó reducir el gasto oficial, igual que recomiendan los seguidores de la “austeridad expansiva” de hoy. Mientras tanto, el Banco de Inglaterra subía la tasa de interés a 7% en 1920. El objetivo de esto era apoyar el regreso a la paridad pre-guerra. Unida a un consecuente inflación, el resultado fueron tasas de interés reales extraordinariamente altas. Así fue como los tontos engreídos del establishment británico recibieron a los desventurados sobrevivientes de la guerra infernal.
¿Cómo funcionó este compromiso con la hambruna fiscal y la necrofilia monetaria? Mal. En 1938, el PIB real apenas superó el de 1918, con un crecimiento anual promedio de 0,5%. No fue sólo por la Depresión. El PIB real en 1928 también fue inferior a 1918. Las exportaciones eran persistentemente débiles y el desempleo persistentemente elevado. El alto desempleo era el mecanismo para mantener bajos los salarios nominales y reales. Pero los salarios nunca son sólo otro precio más. El objetivo era quebrar a la mano de obra organizada. Estas políticas llevaron a una huelga general en 1926. Esparcieron una amargura que duró décadas tras la Segunda Guerra Mundial.
Aparte de los enormes costos económicos y sociales, las políticas fallaron en sus propios términos. El país abandonó el patrón oro, para siempre, en 1931. Lo que es peor, la deuda pública no cayó. En 1930, la deuda había alcanzado el 170% del PIB. En 1933, el 190%. (Estas cifras ponen en perspectiva el pánico actual por ratios de deuda mucho menores). De hecho, Reino Unido no volvió a sus ratios de deuda pre Primera Guerra hasta 1990. ¿Por qué fracasó en reducirlos? Para ser breve, el crecimiento era demasiado bajo y las tasas de interés demasiado altas. El resultado es que ni siquiera un alto superávit fiscal primario pudo limitar el ratio de deuda.
La historia es relevante para la eurozona de hoy. Para recuperar competitividad rápidamente, más que lograr el ajuste en una década o más, los salarios deben caer. Para alcanzar eso, el desempleo debe ser muy alto. En el caso de España, ya es así. Pero incluso con un desempleo de 25%, los salarios nominales han subido un poco menos que en Alemania desde la crisis. En tanto, el PIB real de España se contrae. Los esfuerzos de ajuste fiscal con seguridad lo reducirán aún más. Al igual que las altas tasas de interés, mientras huyen capitales nacionales y extranjeros.
Todo esto podría meter a España en una trampa de deuda, en su caso una que amenaza al sector público y privado. Italia, un país con un menor déficit fiscal pero una mayor deuda pública, podría caer en una trampa similar si las tasas de interés siguen altas y el PIB, bajo. Por eso el plan del Banco Central Europeo para reducir las tasas de interés de la deuda pública en estos países es una condición necesaria para escapar del desastre de un simultáneo default fiscal y colapso bancario. Pero no es una condición suficiente para escapar. La perspectiva de crecimiento debe mejorar.
El FMI examina otros casos interesantes. Uno es el de la reducción de la deuda pública de EEUU tras la Segunda Guerra Mundial. Otra es la experiencia de Japón en las últimas dos décadas, que tiene paralelos con el Reino Unido de los años 20 y 30, en particular con la deflación. Otros casos son Bélgica en los ‘80, y Canadá e Italia en los ‘90.
La conclusión más importante es que la consolidación fiscal es imposible sin un ambiente monetario de apoyo, con tasas de interés real ultra-bajas y una economía en auge. Japón fracasó en esto en los ‘90 y ‘00, tal como Reino Unido en los ‘20 y ‘30. La ineficiencia de la política monetaria en países con sectores privados endeudados, como hoy en Reino Unido y EEUU, crea limitaciones similares, como está aprendiendo el gobierno británico. La inflación también ha acelerado la reducción de la deuda pública en el pasado. Sería sorprendente si no volviera a ocurrir.
Mi crítica al capítulo es que no pone los esfuerzos por reducir la deuda fiscal en el contexto de lo que sucede con la deuda privada. Es mucho más difícil controlar el déficit fiscal si el sector privado también quiere bajar su propia deuda: menos gasto por un lado significa menos ingreso por otro. En ausencia de una fuerte demanda externa, el probable resultado es desendeudamiento a través de default y depresión, el peor escenario imaginable.
Sin embargo, se trata de un estudio extremadamente útil, en particular por mostrar las lecciones de la experiencia de entreguerras de Reino Unido a la eurozona de hoy. Hay un alto riesgo de que la combinación de ajuste fiscal y condiciones monetarias severas dejen a Italia y España en trampas de deuda mediante la interacción de altas tasas de interés y bajo crecimiento. Reino Unido al menos tenía el control de las condiciones monetarias: al final, abandonó el oro y redujo la tasa de interés. Los miembros de la eurozona no tienen esa opción. Pero la austeridad fiscal y los esfuerzos por bajar salarios en países que sufren la estrangulación monetaria podría quebrar sociedades, gobiernos e incluso estados. Sin mayor solidaridad, es improbable que la historia termine bien.



 Instagram
Instagram Facebook
Facebook LinkedIn
LinkedIn YouTube
YouTube TikTok
TikTok