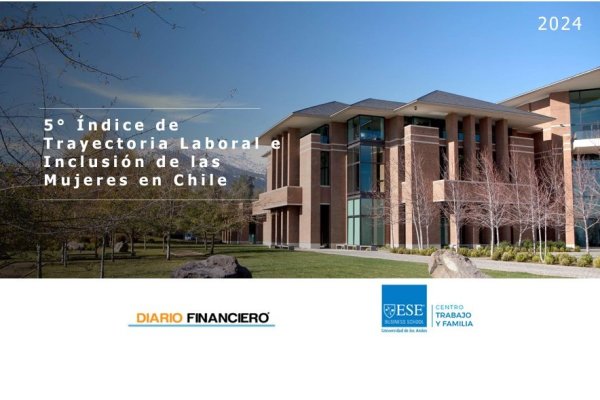En la actuación que han tenido los gobiernos chilenos durante el periodo de elecciones existen pocos ejemplos tan notables como el de fines de 1999. Administración de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, una campaña prácticamente empatada entre Ricardo Lagos y Joaquín Lavín y un ministro secretario general de la Presidencia –José Miguel Insulza– que realizó una de las jugadas legislativas de mayor éxito político de nuestra historia reciente: el envío al Parlamento de una Reforma Laboral que ponía en un serio conflicto a la derecha, que en esa época era bastante menos pragmática que la de 2017.
Fue un jaque mate definitivo, una jugada maestra, casi una maldad, probablemente. La UDI, con Pablo Longueira como uno de sus líderes, decidió que no podían ayudar a aprobar una reforma de ese tipo en el Congreso, aunque era bastante discreta en comparación a la actual. Sabían perfectamente que rechazarla tendría un costo electoral importante –perder la presidencial, incluso–, pero mandaron los principios, la doctrina.
La UDI tomó una decisión política, no laboral ni legislativa.
Dicen que el candidato Lavín supo perfectamente que el empate se iba a dirimir a favor de Lagos cuando, mientras viajaba de ciudad en ciudad, en medio de la carretera escuchaba una y otra vez una propaganda radial del socialista dirigiéndose a los trabajadores. Lagos culpaba a los diputados de Lavín de ser los responsables de que la ley no fructificara (aunque el oficialismo, a decir verdad, ni soñaba en que fuese posible aprobarla).
Hasta el día de hoy, parte de la derecha culpa a la maniobra de Insulza de haber sacado menos votos que la Concertación.
Era una época en que los gobiernos se la jugaban por su sucesión, como lo mostró luego el propio Lagos desde La Moneda cuando impulsó el florecimiento de Michelle Bachelet como presidenciable (aunque en este punto, los bacheletistas sigan defendiendo que el liderazgo de la médico explotó pese al establishment). Pero aunque el escenario haya cambiado mucho en 17 años –los que han transcurrido desde la elección entre Lagos y Lavín– existe un elemento que se asemeja: la intención de aprovechar los descuentos para conseguir un determinado golpe de efecto.
Desde hace unas semanas a esta parte, La Moneda ha comenzado a hacer política con cierta audacia. No resultaría sorprendente si no se tuviera en cuenta la especie de parálisis que sufrió el Ejecutivo durante 2015 y parte de 2016 luego de la explosión del caso Caval. Se observa un gobierno con fuerza que –al margen de si se está de acuerdo con las decisiones que adopte– hacia el final del periodo comienza a adquirir cierto carácter.
Veamos.
No fue menor lo que hizo Michelle Bachelet durante la visita del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence. En una grave crisis internacional de Estados Unidos y Corea del Norte, sumado a una situación límite de Venezuela, la mandataria decidió no ser todo lo gentil que seguramente hubiese querido el representante de la Casa Blanca durante su breve estada en en Santiago en medio de su gira latinoamericana.
El número dos de Donald Trump pidió públicamente a Chile, Perú, Brasil y México que cortaran relaciones comerciales y políticas con el régimen de Kim Jong Un y Chile, a través del canciller Heraldo Muñoz, no tardó mucho en señalar que nuestro país no lo tenía contemplado.
Sobre la situación en Venezuela, la propia Presidenta en su conferencia conjunta aclaró a Pence que “Chile no apoyará ni golpes de Estado ni intervenciones militares”.
Pocas horas antes, Trump había amenazado con una escalada militar contra Maduro.
La actuación de Bachelet recuerda los momentos en que Chile pretendía jugar un papel protagónico en las altas ligas de la política internacional, la época del “No” de Lagos a Bush por Irak en 2003, etcétera.
Existe en los gestos de la Presidenta un cierto interés por la trascendencia y por marcar una línea demócrata, pero independiente, en las relaciones exteriores. Por mostrar que no doblega sus principios ante la potencia.
Los pasos que ha dado el gobierno con su agenda valórica apuntan a un doble sentido: cumplir los compromisos con el objeto de que esta administración se valore en un futuro y la necesidad de dejar clavados determinados temas para un próximo gobierno (posiblemente de derecha). Sucedió con el proyecto de despenalización del aborto en tres causales al que el Ejecutivo otorgó suma urgencia en su discusión y con el proyecto de ley de matrimonio igualitario que se presentará el lunes próximo.
En ambas iniciativas existe, sin duda, el interés de la propia Presidenta que respalda el fondo de los proyectos, pero al mismo tiempo se sospecha que en estos casos existe a su vez una cierta motivación electoral. Como en la Reforma Laboral de 1999, se piensa que la Nueva Mayoría parece estar sacando al pizarrón a la derecha en asuntos sobre los que Piñera preferiría no pronunciarse. Es un dirigente liberal en lo valórico que, sin embargo, necesita no dejar espacios abiertos para que su electorado se le escape ni hacia la derecha ni hacia la centroizquierda. Aunque seguramente en aborto y matrimonio igualitario prima la necesidad de Bachelet de cumplir su itinerario y su propia posición, no se pasa por alto el contexto político. No solo nos hallamos a menos de siete meses del fin de esta administración, sino que en plena campaña parlamentaria y presidencial.
Lo de la Reforma Previsional y la decisión del Comité de Ministros por Dominga son ejemplos de que al interior del Ejecutivo existen al menos dos fuerzas en disputa. Algunas que intentan aprovechar los últimos tiempos en el poder para hacer política, mientras que otras todavía intentan seguir gobernando sin jugarretas de última hora.
En el caso de los cambios al sistema previsional, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, sorpresivamente anunció esta semana que se le quitará la urgencia al proyecto regulatorio de las AFP.
Sobre la decisión de detener Dominga, tanto desde Economía como desde la subsecretaría de Hacienda se han enviado señales contundentes sobre la inadecuada forma en que se tomó la decisión el pasado lunes. A estas alturas, parece existir una especie de consenso en que en ambas iniciativas ha primado un criterio político y no necesariamente técnico.
El gobierno de Bachelet, efectivamente, está mostrando muñeca política desde hace unas semanas a esta parte. Se observa el despliegue y un carácter del que careció en la mayor parte de su gestión. Se acaba el tiempo y se apresuran, resulta evidente, lo que recuerda lo que explicaban algunos de sus asesores cuando la Presidenta llegaba al poder por segunda vez: lo que no se haga en periodo 2014-2018, no se hará nunca.
Con el convencimiento de que las condiciones políticas a favor del progresismo no se repetirán, Bachelet y los suyos intentan apurar sus compromisos y dejar instaladas las estacas de determinados asuntos que consideran avances para la sociedad.
Pero, ¿para qué?
A diferencia de 1999-2000 y la jugada de Insulza, el despliegue de La Moneda no parece tener tanta relación con ayudar a la Nueva Mayoría con miras a las elecciones parlamentarias y presidenciales como con un marcado interés en fortalecer el legado de esta administración.
Lo primero no es del todo descartable –a algunos les parecen evidentes las maniobras electorales–, pero resultaría al menos infructuoso. Porque si lo que pretendiera el Ejecutivo fuese sobre todo arropar a la coalición y a Alejandro Guillier –el candidato del bloque que sostiene al gobierno, para desgracia de la DC–, parecerían esfuerzos perdidos considerando los menos de tres meses que faltan para el 19 de noviembre.
El candidato de la oposición, Sebastián Piñera, no está empatado con el candidato oficialista, como en 1999-2000. Haría falta algo de mayor contundencia que empujones legislativos para levantarlo de su 20% (con 24 puntos de desventaja frente al presidenciable de Chile Vamos, según la última Cadem).
Ha sido demasiado el tiempo, por otra parte, en que en el Ejecutivo ha primado la prescindencia o, definitivamente, el desinterés por el destino a una coalición, sus liderazgos y la sucesión. Puede que haya un despertar de responsabilidad política sobre el futuro, la intención de interceder de alguna forma, pero sería prácticamente un saludo a la bandera: gestos tardíos, sin una real convicción, ante un escenario en contra que el oficialismo acepta poco a poco con cierta resignación.
Lo que ahora vemos es coherente con la historia de la Presidenta, que como jefa de Estado nunca ha asumido como propios los problemas de su conglomerado, que llega destruido al término de su mandato. Desde el peor momento de su crisis política, La Moneda apostó por gobernar abandonando sus anhelos de respaldo ciudadano y apostando a la valorización póstuma.
Lo que vemos en política exterior, agenda valórica, reformas de pensiones y la polémica decisión de Dominga no parecen tener relación con las elecciones, sino con Bachelet en la Historia, con mayúscula. Con la esperanza de que el 32% de su respaldo actual (el mejor desde Caval, según la Adimark) sea algún día una nueva mayoría.



 Instagram
Instagram Facebook
Facebook LinkedIn
LinkedIn YouTube
YouTube TikTok
TikTok