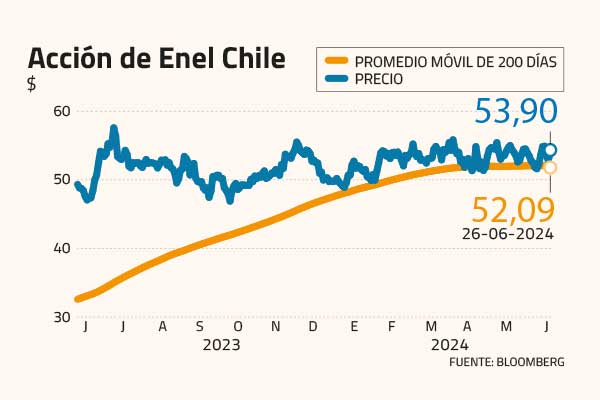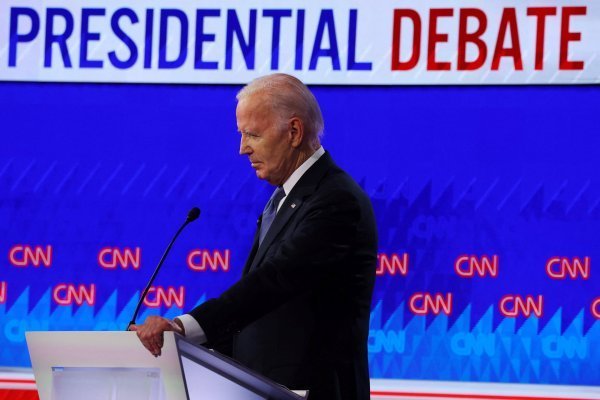Por un humanismo realmente nuevo
Prefacio de Giovanni Reale, eminente historiador italiano, al libro de Giovanni Fighera, “¿Qué es precisamente el hombre, por qué te acuerdas de él? El yo, la crisis, la esperanza” (Ed. Ares).
Por: | Publicado: Viernes 21 de junio de 2013 a las 05:00 hrs.
- T+
- T-
Fighera penetra en la vida misma de la crisis de la modernidad y analiza los fundamentos que la han producido y hasta ahora determinan sus formas de desarrollo de manera realmente impresionante. Fighera se basa sobre todo en textos de poetas y de literatos, que demuestra conocer muy bien, citando de manera puntual muchos pasajes especialmente significativos de los mismos.
Como complemento, nosotros citaremos aquí a pensadores y sociólogos que confirman plenamente sus tesis.
No seguiremos las líneas del desarrollo histórico ilustradas por el autor, sino procuraremos demostrar las ideas de fondo que emergen, inervan y dan carácter compacto a sus amplios y detallados análisis.
En primer lugar, de manera reiterada y desde distintos puntos de vista, Fighera señala que la libertad ex lege, llevada a los límites extremos -y por lo tanto desligada de la Verdad y de los valores- constituye uno de los principios fundamentales de la modernidad. Escribe de hecho: “Hoy existe una total exaltación de una libertad personal, desvinculada de la verdad, como fuente del bien y del mal, la cual tiene como consecuencia una total desvalorización de la libertad misma, una separación entre orden ético y salvación”.
El primer filósofo que comprendió esto debidamente fue Platón, en la República, donde demuestra cómo el exceso de libertad destruye la libertad misma y se invierte, convirtiéndose en su contrario. En un mordaz aforismo, Nicolás Gómez Dávila escribe: “La libertad no es un fin; es un medio. Quien la cambia por un fin, al obtenerla no sabe qué hacer con ella”.
Precisa Zygmunt Bauman: “Nuestros antepasados describían la libertad como una condición en la cual no se escucha a un hombre decir lo que debe hacer y no está obligado a hacer lo que preferiría no hacer. Sobre la base de semejante definición, actualmente la situación de la mayoría de nosotros les parecería a ellos la encarnación de la libertad. Aquello que no estaban en condiciones de prever era que la libertad, como la concebían, llegaría con la etiqueta del precio enganchada, y es un precio salado”. Y el precio salado es una situación de total inseguridad, de incertidumbre y de riesgo en varios niveles.
Parcelación del conocimiento
En segundo lugar, el conocimiento ha perdido la unidad de fondo, y las diversas ciencias lo han parcelado de manera impresionante.
Un gran amante de las ciencias, pero verdadero filósofo, como es Edgar Morin, escribe con punzante ironía lo siguiente sobre las consecuencias de la inteligencia que se desarrolla únicamente en la dirección de cada ciencia en particular: “La inteligencia, parcelada, compartimentada, mecanicista, disyuntiva y reduccionista rompe el complejo del mundo en fragmentos desunidos, fracciona los problemas, separa lo que está ligado, unidimensionaliza lo multidimensional. Es una inteligencia al mismo tiempo miope, présbite, daltónica, monócula; termina la mayoría de las veces siendo ciega”.
Por consiguiente, la inteligencia parcelada no comprende la realidad en su profundidad, de manera que permanece bastante alejada de la verdad. Además, la transformación de los conocimientos científicos en ídolos y el hecho de considerarse sus aseveraciones como oráculos constituyen un drama realmente trágico, del cual los mensajes de los epistemólogos, desde Lakatos hasta Popper y Kuhn, no han sido aún recibidos en forma adecuada, y no han liberado aún la communis opinio. En tercer lugar, es preciso recordar que el desenfreno del relativismo –que no es sino la forma más difundida de nihilismo- se ha convertido en una ideología perversa.
Escribe Fighera: “El relativismo, que en realidad se encuentra en la base del desenfreno de las ideologías, ya que ha eliminado todo vislumbre de certeza del pasado, se ha traducido con el tiempo en un ideología propiamente tal que pretende golpear y eliminar del sistema a todos aquellos que siguen erigiéndose en portavoces de la existencia de una verdad. De esto es emblema evidente el aparato de los medios de comunicación masiva, que a menudo censura el pensamiento fuerte y valoriza el débil”.
La cultura contemporánea, como justamente se ha dicho, es la expresión de una “dictadura del relativismo” propiamente tal.
Decíamos recién que el relativismo no es sino la forma más difundida del nihilismo. Efectivamente, el relativismo considera todas las ideas de igual valor por el hecho de que ninguna expresa verdad; pero cada una de ellas corresponde a algo que no vale nada, es decir, algo que vale “cero”. Por lo tanto, todas las ideas son iguales en el no valer nada, o sea, en el ser todas iguales a cero.
A esto se llega si se niegan la verdad y su función determinante en la vida y las búsquedas del hombre.
Cientismo y tecnicismo
La ideología cientista está sostenida sobre todo por la ideología tecnicista.
El hombre moderno se ha convencido de que con la ciencia y con la técnica podrá resolver todos los problemas que lo perturban, y por este motivo es preciso procurar realizar todas las posibilidades que la ciencia y la técnica ofrecen.
Lorenz decía justamente: “La mera posibilidad técnica de realizar un determinado proyecto es sustituida por el deber de llevarlo efectivamente a cabo. Se trata de un mandamiento propiamente tal de la religión tecnocrática: todo cuanto es de alguna manera realizable debe ser realizado”.
De este modo se han debilitado las fuerzas de control y regulación que desde el punto de visto axiológico trascienden la tecnología y dependen de valores superiores, con todas las consecuencias que esto implica, las cuales más que nunca pesan sobre el hombre de hoy.
La grandeza del hombre no consiste en hacer todo lo que se puede hacer, sino en la justa elección de lo que se debe hacer, y por consiguiente en no hacer muchas cosas que de por sí, con las nuevas tecnologías, podrían hacerse.
Con todo, para poder realizar esto, el hombre debe saber desacralizar ese ídolo de la tecnología que se ha construido junto al ídolo del cientismo. Debe por tanto reconquistar la regla de la “justa medida”, es decir, del “nada en demasía”, regla de oro consagrada por los griegos.
Expresa una verdad incontrovertible lo dicho al respecto por Nicolás Gómez Dávila en un aforismo: “El hombre terminará destruyéndose si no renuncia a la ambición de realizar todo lo que puede”.
Hacia un “Paraíso terrenal”
Sobre todo a partir de la era iluminista, el hombre se convenció de que con el progreso construirá un futuro perfecto, un Paraíso terrenal.
Escribe Fighera: “Con actitud prometeica, el Iluminismo se vale del nuevo foco (la razón) para oponerse al cielo, del cual piensa ahora poder prescindir. En la Tierra, procura construir el nuevo mundo, y con este fin se instruye, llega a ser erudito, polígrafo y políglota, cultiva el enciclopedismo y tiende al cosmopolitismo. Ya no es ciudadano de una patria, sino perteneciente al mundo entero, digno marco en el cual residir. Convencido de un futuro perfecto en el cual todos los límites humanos puedan ser superados…”.
Sin embargo, hoy se está verificando precisamente lo contrario: ya se ha derrumbado la confianza en el progreso y en el futuro, que la ciencia y la técnica habrían garantizado.
Miguel Benasayag y Gérard Schmit escriben en su libro La época de las pasiones tristes: “Toda la cultura moderna se ha basado (…) en una creencia fundamental: el futuro se prometía como una especie de redención laica, de mesianismo ateo, pero esta promesa nunca se mantuvo. Precisamente por este motivo la crisis actual es distinta de las demás, a las cuales el Occidente supo adaptarse: se trata de una crisis de los fundamentos mismos de nuestra civilización”.
Después de abandonar la fe en el Más Allá, el hombre ha perdido o de alguna manera está perdiendo también la confianza en el progreso en el más acá, y se encuentra por lo tanto en una situación dramática por cuanto ya no sabe en qué creer.
Por este motivo, el hombre está afectado por males del alma y por depresiones espirituales que jamás se habían verificado en la historia. Y son males que la ciencia y la técnica están bastante lejos de poder curar.
Fighera destaca luego esa “fuga de la realidad” que el hombre procura llevar a cabo para liberarse de sus males: “El mundo y la realidad, una vez desprovistos del sentido y del misterio, parecen absurdos y pequeños, inadecuados para el hombre y para su capacidad de infinito. (…) Se comprende entonces cómo el hombre contemporáneo ha buscado de múltiples maneras la evasión de la realidad en mundos ilusorios, ficticios, virtuales”.
Ésta es la consecuencia de la pérdida del sentido de los valores y de los ideales, que constituyen lo único que puede dar un sentido preciso a la vida. Escribe Zygmunt Bauman: “Lo que atormenta a los hombres y mujeres de nuestro tiempo no es tanto la presión excesiva de un ideal inalcanzable como la ausencia de ideales: la falta de recetas eindeutig, unívocas, para una vida decente; de puntos de referencia fijos y estables; de una destinación previsible para el itinerario de la vida. La depresión mental –este sentimiento de impotencia y de incapacidad de actuar, y sobre todo de actuar racionalmente, y de insuficiencia en relación con las tareas de la vida- llega a ser la enfermedad emblemática de nuestra época tardomoderna o postmoderna”.
Por último, existe una idea especialmente importante que surge reiteradamente en el curso del libro, de manera implícita o explícita, sobre la cual quisiera detenerme porque, desde cierto punto de vista, es la más importante.
La persona reducida a individuo
Se ha perdido el sentido del hombre como persona, sustituyéndose por el del hombre como “individuo”, con carácter “singular”, con toda una serie de consecuencias provenientes de esto.
Se pierde el verdadero sentido de lo social y lo político en sentido estricto, y el individuo ya no está en condiciones de ser un verdadero “ciudadano”. Las vidas de los hombres se reducen, como bien se ha dicho, a “consorcios de egoísmos”. Precisa Bauman: “Si el individuo es el peor enemigo del ciudadano, y si la individualización es precursora de dificultades para la ciudadanía y para la política basada en la misma, esto ocurre porque los intereses y las preocupaciones de los individuos en cuanto tales llenan el espacio público proclamándose únicos ocupantes legítimos y excluyendo todo lo demás del discurso público”.
El hombre como individuo en sentido extremo se convierte en un “solitario”, que sólo sabe vivir para sí mismo y no para los demás. Por este motivo –agrega Bauman-, “los individuos entran hoy en el agora sólo para encontrarse en compañía de otros individuos solitarios como ellos, y regresan a sus propias casas con una soledad corroborada y reiterada”.
Con todo, es precisamente la recuperación del concepto de “persona” lo que resolvería el problema.
El hombre como persona constituye la idea más profunda sobre el hombre del mensaje bíblico-cristiano. Efectivamente, el hombre, como se dice en la Biblia, fue hecho “a imagen y semejanza de Dios”. ¿Qué significa esto? Como se sabe, muchos apuntan a la inteligencia para dar una respuesta al problema; pero, en realidad, la “imagen” y la “semejanza” del hombre con Dios expresan algo aún más elevado en relación con la inteligencia.
Dios creó al hombre haciéndolo a imagen de sí mismo como “comunión de Personas (Trinidad)”, “recíproca donación”.
El hombre –dice justamente Fighera- “sólo se puede conocer y rescatar en la relación con el otro, precisamente porque el yo es una relación estructural con un tú”.
La “comunión de Personas (Trinidad)” y la “recíproca donación” se realizan en el verdadero amor, en el amor donativo. San Agustín escribe: “«Sí -podría decir alguien- yo veo el amor, y en la medida de mis posibilidades lo percibo por medio de la mente, y creo en la Escritura que dice: Porque Dios es amor, y quien permanece en el amor permanece en Dios; pero cuando lo veo, no veo en el amor la Trinidad”. Y he aquí la respuesta de Agustín: “¡Al contrario! Tú ves la Trinidad si ves el amor”.
Fundar un nuevo humanismo
Llegamos así a las conclusiones. El hombre, como lo demuestra su historia, sobre todo en esta edad postmoderna, no es autosuficiente, no se basta a sí mismo, en cuanto no está en condiciones de salvarse por sí mismo.
Es preciso fundar un nuevo humanismo.
Precisa Fighera: “¿Cuál humanismo es entonces posible hoy? Un humanismo que redescubra al hombre en el redescubrimiento de un Padre, Dios, que se reveló como amor, que volvió a apropiarse de la ley moral universal en la valentía de mirar nuevamente a la razón humana”.
Podemos concluir de manera aún más vigorosa desde el punto de vista metafísico, destacando con Nicolás Gómez Dávila la necesidad del “Padre” para la salvación del hombre: “Dios no es objeto de mi razón, de mi sensibilidad, pero lo es de mi ser. Dios existe para mí en el acto mismo en el cual existo yo”.
Como complemento, nosotros citaremos aquí a pensadores y sociólogos que confirman plenamente sus tesis.
No seguiremos las líneas del desarrollo histórico ilustradas por el autor, sino procuraremos demostrar las ideas de fondo que emergen, inervan y dan carácter compacto a sus amplios y detallados análisis.
En primer lugar, de manera reiterada y desde distintos puntos de vista, Fighera señala que la libertad ex lege, llevada a los límites extremos -y por lo tanto desligada de la Verdad y de los valores- constituye uno de los principios fundamentales de la modernidad. Escribe de hecho: “Hoy existe una total exaltación de una libertad personal, desvinculada de la verdad, como fuente del bien y del mal, la cual tiene como consecuencia una total desvalorización de la libertad misma, una separación entre orden ético y salvación”.
El primer filósofo que comprendió esto debidamente fue Platón, en la República, donde demuestra cómo el exceso de libertad destruye la libertad misma y se invierte, convirtiéndose en su contrario. En un mordaz aforismo, Nicolás Gómez Dávila escribe: “La libertad no es un fin; es un medio. Quien la cambia por un fin, al obtenerla no sabe qué hacer con ella”.
Precisa Zygmunt Bauman: “Nuestros antepasados describían la libertad como una condición en la cual no se escucha a un hombre decir lo que debe hacer y no está obligado a hacer lo que preferiría no hacer. Sobre la base de semejante definición, actualmente la situación de la mayoría de nosotros les parecería a ellos la encarnación de la libertad. Aquello que no estaban en condiciones de prever era que la libertad, como la concebían, llegaría con la etiqueta del precio enganchada, y es un precio salado”. Y el precio salado es una situación de total inseguridad, de incertidumbre y de riesgo en varios niveles.
Parcelación del conocimiento
En segundo lugar, el conocimiento ha perdido la unidad de fondo, y las diversas ciencias lo han parcelado de manera impresionante.
Un gran amante de las ciencias, pero verdadero filósofo, como es Edgar Morin, escribe con punzante ironía lo siguiente sobre las consecuencias de la inteligencia que se desarrolla únicamente en la dirección de cada ciencia en particular: “La inteligencia, parcelada, compartimentada, mecanicista, disyuntiva y reduccionista rompe el complejo del mundo en fragmentos desunidos, fracciona los problemas, separa lo que está ligado, unidimensionaliza lo multidimensional. Es una inteligencia al mismo tiempo miope, présbite, daltónica, monócula; termina la mayoría de las veces siendo ciega”.
Por consiguiente, la inteligencia parcelada no comprende la realidad en su profundidad, de manera que permanece bastante alejada de la verdad. Además, la transformación de los conocimientos científicos en ídolos y el hecho de considerarse sus aseveraciones como oráculos constituyen un drama realmente trágico, del cual los mensajes de los epistemólogos, desde Lakatos hasta Popper y Kuhn, no han sido aún recibidos en forma adecuada, y no han liberado aún la communis opinio. En tercer lugar, es preciso recordar que el desenfreno del relativismo –que no es sino la forma más difundida de nihilismo- se ha convertido en una ideología perversa.
Escribe Fighera: “El relativismo, que en realidad se encuentra en la base del desenfreno de las ideologías, ya que ha eliminado todo vislumbre de certeza del pasado, se ha traducido con el tiempo en un ideología propiamente tal que pretende golpear y eliminar del sistema a todos aquellos que siguen erigiéndose en portavoces de la existencia de una verdad. De esto es emblema evidente el aparato de los medios de comunicación masiva, que a menudo censura el pensamiento fuerte y valoriza el débil”.
La cultura contemporánea, como justamente se ha dicho, es la expresión de una “dictadura del relativismo” propiamente tal.
Decíamos recién que el relativismo no es sino la forma más difundida del nihilismo. Efectivamente, el relativismo considera todas las ideas de igual valor por el hecho de que ninguna expresa verdad; pero cada una de ellas corresponde a algo que no vale nada, es decir, algo que vale “cero”. Por lo tanto, todas las ideas son iguales en el no valer nada, o sea, en el ser todas iguales a cero.
A esto se llega si se niegan la verdad y su función determinante en la vida y las búsquedas del hombre.
Cientismo y tecnicismo
La ideología cientista está sostenida sobre todo por la ideología tecnicista.
El hombre moderno se ha convencido de que con la ciencia y con la técnica podrá resolver todos los problemas que lo perturban, y por este motivo es preciso procurar realizar todas las posibilidades que la ciencia y la técnica ofrecen.
Lorenz decía justamente: “La mera posibilidad técnica de realizar un determinado proyecto es sustituida por el deber de llevarlo efectivamente a cabo. Se trata de un mandamiento propiamente tal de la religión tecnocrática: todo cuanto es de alguna manera realizable debe ser realizado”.
De este modo se han debilitado las fuerzas de control y regulación que desde el punto de visto axiológico trascienden la tecnología y dependen de valores superiores, con todas las consecuencias que esto implica, las cuales más que nunca pesan sobre el hombre de hoy.
La grandeza del hombre no consiste en hacer todo lo que se puede hacer, sino en la justa elección de lo que se debe hacer, y por consiguiente en no hacer muchas cosas que de por sí, con las nuevas tecnologías, podrían hacerse.
Con todo, para poder realizar esto, el hombre debe saber desacralizar ese ídolo de la tecnología que se ha construido junto al ídolo del cientismo. Debe por tanto reconquistar la regla de la “justa medida”, es decir, del “nada en demasía”, regla de oro consagrada por los griegos.
Expresa una verdad incontrovertible lo dicho al respecto por Nicolás Gómez Dávila en un aforismo: “El hombre terminará destruyéndose si no renuncia a la ambición de realizar todo lo que puede”.
Hacia un “Paraíso terrenal”
Sobre todo a partir de la era iluminista, el hombre se convenció de que con el progreso construirá un futuro perfecto, un Paraíso terrenal.
Escribe Fighera: “Con actitud prometeica, el Iluminismo se vale del nuevo foco (la razón) para oponerse al cielo, del cual piensa ahora poder prescindir. En la Tierra, procura construir el nuevo mundo, y con este fin se instruye, llega a ser erudito, polígrafo y políglota, cultiva el enciclopedismo y tiende al cosmopolitismo. Ya no es ciudadano de una patria, sino perteneciente al mundo entero, digno marco en el cual residir. Convencido de un futuro perfecto en el cual todos los límites humanos puedan ser superados…”.
Sin embargo, hoy se está verificando precisamente lo contrario: ya se ha derrumbado la confianza en el progreso y en el futuro, que la ciencia y la técnica habrían garantizado.
Miguel Benasayag y Gérard Schmit escriben en su libro La época de las pasiones tristes: “Toda la cultura moderna se ha basado (…) en una creencia fundamental: el futuro se prometía como una especie de redención laica, de mesianismo ateo, pero esta promesa nunca se mantuvo. Precisamente por este motivo la crisis actual es distinta de las demás, a las cuales el Occidente supo adaptarse: se trata de una crisis de los fundamentos mismos de nuestra civilización”.
Después de abandonar la fe en el Más Allá, el hombre ha perdido o de alguna manera está perdiendo también la confianza en el progreso en el más acá, y se encuentra por lo tanto en una situación dramática por cuanto ya no sabe en qué creer.
Por este motivo, el hombre está afectado por males del alma y por depresiones espirituales que jamás se habían verificado en la historia. Y son males que la ciencia y la técnica están bastante lejos de poder curar.
Fighera destaca luego esa “fuga de la realidad” que el hombre procura llevar a cabo para liberarse de sus males: “El mundo y la realidad, una vez desprovistos del sentido y del misterio, parecen absurdos y pequeños, inadecuados para el hombre y para su capacidad de infinito. (…) Se comprende entonces cómo el hombre contemporáneo ha buscado de múltiples maneras la evasión de la realidad en mundos ilusorios, ficticios, virtuales”.
Ésta es la consecuencia de la pérdida del sentido de los valores y de los ideales, que constituyen lo único que puede dar un sentido preciso a la vida. Escribe Zygmunt Bauman: “Lo que atormenta a los hombres y mujeres de nuestro tiempo no es tanto la presión excesiva de un ideal inalcanzable como la ausencia de ideales: la falta de recetas eindeutig, unívocas, para una vida decente; de puntos de referencia fijos y estables; de una destinación previsible para el itinerario de la vida. La depresión mental –este sentimiento de impotencia y de incapacidad de actuar, y sobre todo de actuar racionalmente, y de insuficiencia en relación con las tareas de la vida- llega a ser la enfermedad emblemática de nuestra época tardomoderna o postmoderna”.
Por último, existe una idea especialmente importante que surge reiteradamente en el curso del libro, de manera implícita o explícita, sobre la cual quisiera detenerme porque, desde cierto punto de vista, es la más importante.
La persona reducida a individuo
Se ha perdido el sentido del hombre como persona, sustituyéndose por el del hombre como “individuo”, con carácter “singular”, con toda una serie de consecuencias provenientes de esto.
Se pierde el verdadero sentido de lo social y lo político en sentido estricto, y el individuo ya no está en condiciones de ser un verdadero “ciudadano”. Las vidas de los hombres se reducen, como bien se ha dicho, a “consorcios de egoísmos”. Precisa Bauman: “Si el individuo es el peor enemigo del ciudadano, y si la individualización es precursora de dificultades para la ciudadanía y para la política basada en la misma, esto ocurre porque los intereses y las preocupaciones de los individuos en cuanto tales llenan el espacio público proclamándose únicos ocupantes legítimos y excluyendo todo lo demás del discurso público”.
El hombre como individuo en sentido extremo se convierte en un “solitario”, que sólo sabe vivir para sí mismo y no para los demás. Por este motivo –agrega Bauman-, “los individuos entran hoy en el agora sólo para encontrarse en compañía de otros individuos solitarios como ellos, y regresan a sus propias casas con una soledad corroborada y reiterada”.
Con todo, es precisamente la recuperación del concepto de “persona” lo que resolvería el problema.
El hombre como persona constituye la idea más profunda sobre el hombre del mensaje bíblico-cristiano. Efectivamente, el hombre, como se dice en la Biblia, fue hecho “a imagen y semejanza de Dios”. ¿Qué significa esto? Como se sabe, muchos apuntan a la inteligencia para dar una respuesta al problema; pero, en realidad, la “imagen” y la “semejanza” del hombre con Dios expresan algo aún más elevado en relación con la inteligencia.
Dios creó al hombre haciéndolo a imagen de sí mismo como “comunión de Personas (Trinidad)”, “recíproca donación”.
El hombre –dice justamente Fighera- “sólo se puede conocer y rescatar en la relación con el otro, precisamente porque el yo es una relación estructural con un tú”.
La “comunión de Personas (Trinidad)” y la “recíproca donación” se realizan en el verdadero amor, en el amor donativo. San Agustín escribe: “«Sí -podría decir alguien- yo veo el amor, y en la medida de mis posibilidades lo percibo por medio de la mente, y creo en la Escritura que dice: Porque Dios es amor, y quien permanece en el amor permanece en Dios; pero cuando lo veo, no veo en el amor la Trinidad”. Y he aquí la respuesta de Agustín: “¡Al contrario! Tú ves la Trinidad si ves el amor”.
Fundar un nuevo humanismo
Llegamos así a las conclusiones. El hombre, como lo demuestra su historia, sobre todo en esta edad postmoderna, no es autosuficiente, no se basta a sí mismo, en cuanto no está en condiciones de salvarse por sí mismo.
Es preciso fundar un nuevo humanismo.
Precisa Fighera: “¿Cuál humanismo es entonces posible hoy? Un humanismo que redescubra al hombre en el redescubrimiento de un Padre, Dios, que se reveló como amor, que volvió a apropiarse de la ley moral universal en la valentía de mirar nuevamente a la razón humana”.
Podemos concluir de manera aún más vigorosa desde el punto de vista metafísico, destacando con Nicolás Gómez Dávila la necesidad del “Padre” para la salvación del hombre: “Dios no es objeto de mi razón, de mi sensibilidad, pero lo es de mi ser. Dios existe para mí en el acto mismo en el cual existo yo”.