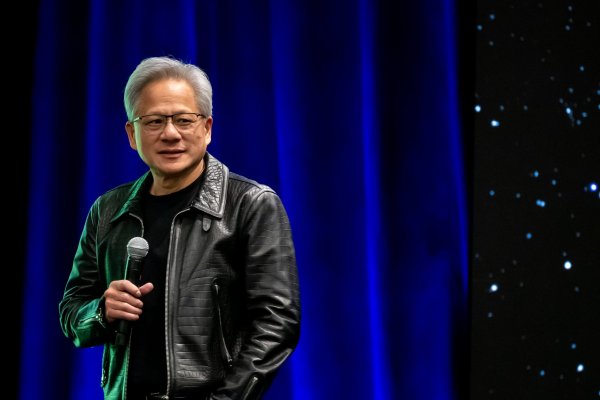Lo primero que veo de Michelle Bachelet cuando entra al restaurante Cibo en Manhattan es que usa una chaqueta de color rosa fuerte. No es una prenda especialmente elegante: la tela se ve barata y el corte pasado de moda - al menos según las estrictas normas de vestir de Nueva York. Pero el tono alegre le queda bien, e ilumina el restaurante italiano. También parece apropiado para su trabajo.
Hasta el otoño pasado, Bachelet, de 59 años, era conocida como la primera mujer presidente de Chile. Ese fue sólo el último giro de una vida extraordinaria: una activista de izquierda en su juventud, Bachelet viene de una familia torturada durante la dictadura de Augusto Pinochet, salió al exilio y estudió medicina, luego regresó a Chile y entró en la política nacional, donde ocupó cargos ministeriales antes de ser elegida presidenta en marzo de 2006.
El otoño pasado, seis meses después de dejar la presidencia, fue nombrada directora ejecutiva de ONU Mujeres, en un intento de la ONU por poner temas “rosa” en la agenda global.
Mientras se sienta, le pregunto cómo se ha instalado en la ONU. Debo confesar que me siento dividida entre el idealismo y el cinismo de su nuevo mandato: parte de mí ama el hecho de que la ONU por fin esté haciendo algo para coordinar las causas femeninas, pero mi experiencia en la ONU como periodista y antropóloga me deja escéptica acerca de la burocracia que plaga la organización.
Bachelet escucha, y ofrece una sonrisa tranquila y soleada. Su comportamiento no da pistas de su extraordinaria vida, su ropa está limpia, aunque un poco anticuada, su pelo cortado con sobriedad, su cara luce un dejo de sombra de ojos violeta, pero está ligeramente arrugada. Es un rostro notable por su normalidad: en Nueva York las mujeres poderosas de más de 50 años utilizan la cirugía para hacer desaparecer los años, en América Latina, las mujeres políticas han tendido a ser doblemente atractivas - cortesía de “tratamientos” discretos.
“Yo no habría tomado este trabajo si no pensara que puedo hacer algo”, dice, explicando que el objetivo de su nuevo cargo es coordinar iniciativas dispares que existen en diferentes órganos de la ONU. Esto, espera, impulsará a los gobiernos a mejorar la situación de las mujeres, no sólo donde son víctimas (por ejemplo, en la guerra), sino también en un sentido más amplio. “Quiero construir para ONU Mujeres un argumento fuerte de por qué los temas de la mujer importan, por qué mejorar la vida de las mujeres es una buena inversión ...” Hace una pausa, su inglés es bastante fluido, pero la gramática es encantadoramente peculiar y a menudo busca palabras.
Pregunto, ¿la burocracia de la ONU no le da ganas de gritar? Unos días antes de nuestro almuerzo conocí por primera vez a Bachelet, cuando presidió un evento sobre la situación de las viudas pobres del mundo. Dos detalles destacaron: la llegada de la primera dama de Gabón, que supervisaba el evento, con un traje muy glamoroso, luego el impacto de Bachelet (algo desaliñada), que en silencio y con mucho tacto, intervino en el programa para hacerlo menos aburrido, sin ofender a los anfitriones de Gabón. Esto subraya el tipo de retos diplomáticos que enfrentará en Naciones Unidas.
Se ríe. “Hay algunas formalidades que toda institución tiene, y que uno respeta. Pero yo trato de hacerlo un poco más interactivo y dinámico (...) si las cosas pueden ser racionales y explicadas de buen modo, las cosas pueden cambiar. Hay que tener argumentos fuertes. Eso es lo que queremos construir para ONU Mujeres, un caso sólido [para un cambio en la posición de las mujeres]“.
El camarero aparece. El restaurante es encantador, pero básico, con menús ajados. Bachelet dice que lo eligió por conveniencia y veo que también es barato. “Bueno, no me había dado cuenta de eso”, admite sorprendida. “Pero está bien. Es un restaurante normal, es agradable, la comida es buena”. Después de algún debate, pido una ensalada de rúcula y cangrejo, Bachelet opta por dos entradas: otra ensalada de rúcula y mejillones al vapor.
“¿Está cuidando su salud?”, interrogo. Las mujeres de Nueva York que quieren ser delgadas por lo general sólo piden dos entradas. Bachelet muestra una figura de mediana edad y, de hecho, parte de la prensa chilena la apodó “gordi”. “No. Debería y lo intento, pero (...)” Dice no tener idea de cómo se conservan delgadas las neoyorquinas: ”¡Beben! ¡Las he visto! Me levanto temprano, pero no hago ejercicio porque estoy preparando documentos y cosas por el estilo. Cualquier reunión (...) voy caminando, pero no ayuda mucho”.
Su enfoque casual al pedir, como su indiferencia hacia el restaurante barato, es otra señal de la aparente falta de interés de Bachelet en lo trivial y lo material. Dados los desafíos que ha enfrentado en su vida, quizá esto no resulte sorprendente.
Nació en 1951, en una familia de clase media de Santiago, la menor de dos hermanos. Su padre era general de la fuerza aérea y su madre arqueóloga. “Tengo una madre que desde niña me dijo [que] el matrimonio no era la meta de una mujer (...) que una puede hacer mucho más”, recuerda.
Su vida familiar inicial parece idílica, aunque se nota un enorme sentido de disciplina militar y deber; en la escuela, soñaba con ser científica y “ayudar a mejorar el mundo”. Pero luego decidió estudiar medicina. “Era una familia muy cómoda, diría yo (...) Me sentí querida y creo que me ayudó porque era tímida”.
Pero en 1973 este mundo se vino abajo cuando el régimen de Pinochet tomó el poder. Su padre se resistió, fue detenido y torturado con tal brutalidad que murió. El régimen mantuvo a Bachelet y su madre en la cárcel durante meses.
“¿Ustedes también fueron torturadas?”, le pregunto con cuidado.
Hace una pausa. Nunca ha discutido este período en público con detalle. “Hay mucha gente que lo pasó peor que yo”, responde, y mueve firmemente la conversación a la siguiente etapa de su vida: después de la cárcel, ella y su madre se trasladaron a Australia, antes de establecerse en Alemania del Este, un lugar favorable a sus puntos de vista de izquierda. Allí se hizo médico, se casó con un activista de la izquierda chilena, siguió prestando apoyo a la causa contra Pinochet y comenzó a tener hijos.
El camarero llega con la comida: dos ensaladas, bien presentadas, sabrosas, pero comunes. Empieza a comer, de manera distraída, y continúa.
En 1979, regresó a Chile, con la esperanza de promover la democracia. Calificó como cirujano, pero cada vez que solicitó trabajo en la salud pública, fue rechazada debido a sus puntos de vista. Así que se unió a un grupo no gubernamental y finalmente entró al servicio público de salud. Lo hizo bien y, en 1996, fue elegida por el Comité Central del Partido Socialista para competir por el concejo municipal. En 2000 fue nombrada ministra de Salud. Luego, en 2002, se convirtió en ministra de Defensa.
Fue una designación extraordinaria. Nunca antes una mujer había sido ministra de Defensa en América Latina: pero aquí estaba, una agnóstica auto-declarada en una región católica. Más aún, tras su regreso a Chile se divorció de su esposo, convirtiéndose en madre soltera. También estaba el legado emocional de la persecución de su familia bajo Pinochet. Ella insiste, sin embargo, que era por su pasado que sentía tantas ganas de hacer este trabajo. “Siempre he pensado que uno de los problemas de nuestro golpe de Estado (...) fue que no había diálogo entre políticos y militares”, dice. “Viví en unidades militares [de niña]. Yo era, como dicen, parte de la familia militar. Así que, pensé, podría entender el lenguaje, para construir un puente”.
Cuando era presidenta, ¿trató de averiguar quién había torturado a su familia? ¿De buscar venganza? “No,” dice ella, sorprendida. “Hubo un tiempo en mi vida cuando hubo mucha ira y rabia, pero (...) es una especie de proceso. No es que yo dijera, ‘OK’, pero (...)” Las palabras en inglés le fallan. “Realmente quería un país donde la gente pudiera vivir comprendiendo su diversidad y no pensando que la persona frente a ellos es un enemigo”.
Se llevan nuestros platos, en silencio, y le pregunto por el período comprendido entre 2006 y 2010, cuando ocupó el cargo de presidenta. Las opiniones sobre su desempeño son mixtas: algunos políticos de izquierda la culpan por el hecho de que bajo su dirección, los socialdemócratas perdieron el poder. Otros argumentan que ejerció un liderazgo firme y eficaz en un momento de crisis económica mundial, y destacan que las encuestas de opinión muestran que sigue siendo el político más popular.
La misma Bachelet parece ambivalente acerca de este período. “Ser presidente puede ser muy solitario, ya que, aunque se tiene un montón de asesores, al final es uno quien tiene que tomar la decisión”, señala. Pero dice que está orgullosa de haber podido promover “protección social” para las partes más pobres de la sociedad. También está contenta de haber promovido la causa de las mujeres. Lo que le disgustó fue que esto la convirtió en una cuasi-celebridad en Chile. “Ayer alguien me preguntaba qué extraño de Chile [al vivir en Nueva York]. Le dije: ‘Echo de menos a mi familia, pero también me gusta ser una desconocida aquí, tener algo de privacidad”.
Su candidatura para el puesto de la ONU no estuvo exenta de polémica. Algunos miembros querían una candidata africana y a otros no les gustaba el modo en que Bachelet se acerca a los “asuntos de mujeres”. En particular, ha insistido siempre en que el feminismo no debe ser sólo tratar de proteger a las mujeres, sino también de “empoderarlas”. “Empoderar significa poner a más mujeres en cargos de decisión (...) parlamentarios, gobierno”, cuenta.
¿Le gusta la ciudad?, le pregunto, mientras el camarero aparece con nuestros platos. ¿Qué hace con su tiempo libre?
“¿Aficiones? No sé. Siempre estoy trabajando, leyendo, viajando, preparando reuniones. Me gustaría, ¿cómo se dice. . . ?” Musita una frase en español que traduzco como “disfrutar”.
“¡Sí! Disfrutar de Nueva York. Caminar. Ver amigos, los museos, teatro. Me gustaría ver a mis nietos”. Sus dos hijas se encuentran todavía en la universidad en América Latina. Su hijo mayor trabaja en Chile y tiene dos hijos, a quienes echa de menos.
“Ah, y me gusta bailar, bailar”, añade.
¿Bailar?, pregunto, sorprendida. “No bailo tango. Eso es muy profesional. Pero me encanta el merengue, la salsa (...)”. Le pregunto si hay algo más que haga en Nueva York. “Tengo que hacer las cosas normales - limpiar la casa, lavar la ropa. Lo hago los fines de semana”.
“¿No tiene una aseadora?”, pregunto atónita. Sacude la cabeza con firmeza. “No soy glamorosa y todo eso. Creo que se debe a la educación que recibí en casa, pero también al golpe de Estado. Cuando uno pierde amigos, pierde seres queridos, se pregunta de verdad qué es importante en la vida y se da cuenta de la finitud del ser humano. Eso lo hace a uno más humilde, más realista, pero también ambicioso - no en el sentido de tratar de tocar el techo, no en el sentido de poder- sino en tratar de hacer una diferencia para los demás”.
Se llevan el plato principal. Pide un té verde, y yo elijo espresso. Después de que llega la cuenta, en silencio recoge su bolso y se dirige a una sucia puerta lateral en la parte trasera del restaurante. “Es un atajo que conozco, a la ONU, más rápido”, dice, mientras la chaqueta de color rosa desaparece - presumiblemente en otra ronda de reuniones. Tales poderes de navegación serán muy útiles en la ONU, musito.



 Instagram
Instagram Facebook
Facebook LinkedIn
LinkedIn YouTube
YouTube TikTok
TikTok