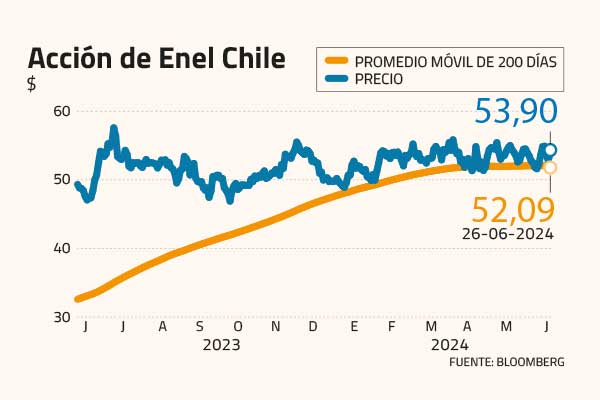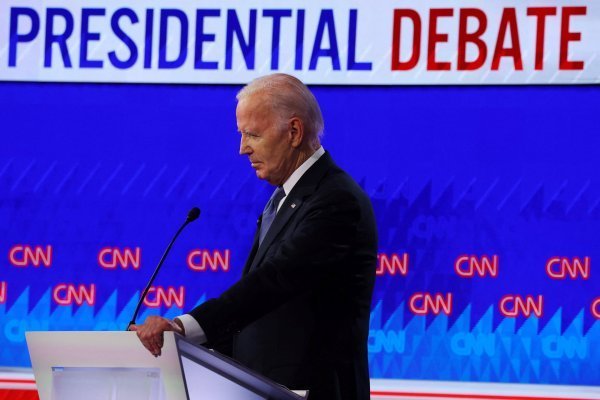El diálogo con la cultura contemporánea
La unidad de la cultura humana no significa aplastamiento o anulación de las diferencias; es más bien precisamente en la unidad fundamental de la cultura donde “hunde sus raíces la pluralidad de culturas en cuyo seno vive el hombre”.
Por: | Publicado: Viernes 30 de diciembre de 2011 a las 05:00 hrs.
- T+
- T-
Por Paul Card. Poupard
En su largo e histórico pontificado, Juan Pablo II no cesó de privilegiar el diálogo entre la Iglesia y el mundo de la cultura, a saber de las culturas de nuestro tiempo. Ya en el Colegio Cardenalicio reunido en la Asamblea Plenaria del 9 de noviembre de 1979, propone el carácter central de este tema: “No ha pasado, en resumidas cuentas, inadvertido para vosotros el interés que personalmente –y con ayuda de mis colaboradores directos- tengo la intención de dedicar a los problemas de la cultura, la ciencia y el arte… Hacia este objetivo apuntan las solicitudes y las perspectivas… para el desarrollo de este terreno vital, en el cual está en juego el destino de la Iglesia y el mundo en este último período de nuestro siglo”.
Con todo, la intervención decisiva, que imprimió un giro al diálogo entre la Iglesia y la cultura, es ciertamente su Discurso pronunciado en París, ante la Asamblea de la UNESCO, el 2 de junio de 1980, el cual puede muy bien definirse como verdadera Magna Charta del diálogo entre la Iglesia y la cultura. El día anterior –y tengo todavía vivas en la memoria las imágenes- visitó el Institut Catholique, en el cual era yo entonces Rector, recordando a los presentes la significativa y programática expresión de San Agustín: “¡Que la fe piense!”. El Discurso pronunciado en la Asamblea de la UNESCO es de capital importancia.
Este Discurso constituye la continuación natural de aquellos pronunciados ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (2 de octubre de 1979) y la Asamblea de la FAO (12 de noviembre de 1979). Apoyándose en toda la tradición de la Iglesia así como en su experiencia personal en materia de enseñanza teológica y filosófica, Juan Pablo II describe una clara y precisa visión antropológica, de la cual surge, como consecuencia lógica e inmediata, una visión igualmente lúcida del significado y el valor de la cultura tanto en la existencia humana como en la misión misma de la Iglesia. El Discurso está además elaborado a la luz de la primera Encíclica, Redemptor Hominis, del 4 de marzo de 1979, punto de referencia fundamental, constituyendo una profundización de la vertiente filosófico-cultural y social.
En su premisa, Juan Pablo II presenta ante todo el criterio decisivo de interpretación de la realidad y discernimiento de la historia: “Los problemas de la cultura, de la ciencia y de la educación no se presentan (…) desligados de los otros problemas de la existencia humana, como son los de la paz o el hambre. Los problemas de la cultura están condicionados por las otras dimensiones de la existencia humana, de la misma manera que ellos, a su vez, las condicionan” (n. 3). La cultura, por lo tanto, no es una realidad fija en sí misma, un ámbito elitista, reservado únicamente a un pequeño número de adeptos a los trabajos. Por el contrario, como afirma enseguida, es un elemento esencial de la existencia humana, dimensión que incide concretamente en todos los ámbitos de la vida cotidiana en cualquier parte del mundo. Se manifiesta así también la fundamental dimensión cultural de ese fenómeno que se desarrollará en los años siguientes y que definimos como globalización. Para Juan Pablo II, el elemento central del cual es preciso partir para articular una reflexión en profundidad sobre la cultura es necesariamente el hombre. Retomando lo proclamado en la ONU, y con un tono de preocupación, que refleja el especial clima histórico de los primeros años 80, Juan Pablo II afirma: “Hay, sin embargo, una dimensión fundamental, que es capaz de remover desde sus cimientos los sistemas que estructuran el conjunto de la humanidad y de liberar a la existencia humana, individual y colectiva, de las amenazas que pesan sobre ella. Esta dimensión fundamental es el hombre, el hombre integralmente considerado, el hombre que vive al mismo tiempo en la esfera de los valores materiales y en la de los espirituales” (n. 4).
Pasando por tanto a profundizar en el significado de la cultura, el Pontífice asume como leitmotiv conductor de su reflexión la afirmación de Santo Tomás, “Genus humanum arte et ratione vivit”. Comentándola, Juan Pablo II declara: “La significación esencial de la cultura consiste en el hecho de ser una característica de la vida humana como tal. El hombre vive una vida verdaderamente humana gracias a la cultura. La vida humana es cultura en el sentido de que el hombre, a través de ella, se distingue y se diferencia de todo lo demás que existe en el mundo visible. La cultura es un modo específico del ‘existir’ y del ‘ser’ del hombre” (n. 6). La unidad de la cultura humana no significa, sin embargo, aplastamiento o anulación de las diferencias; es más bien precisamente en la unidad fundamental de la cultura donde “hunde sus raíces la pluralidad de culturas en cuyo seno vive el hombre” (ibídem). Estas afirmaciones son profundizadas ulteriormente, manifestando, con expresiones que han sido y permanecido famosas, el vínculo vital que existe entre el hombre y la cultura: “El hombre, que en el mundo visible es el único sujeto óntico de la cultura, es también su único objeto y su término. La cultura es aquello a través de lo cual el hombre, en cuanto hombre, se hace más hombre, ‘es’ más, accede más al ‘ser’” (n. 7).
Surge inevitablemente una interrogante en el lector: ¿pero de qué hombre se habla aquí, cómo es posible definirlo y caracterizarlo? Respondiendo vivamente que el hombre se expresa en y por la cultura y es objeto de ella, se afirma, contra las tentativas de reduccionismo antropológico de matriz materialista, que “el hombre es único, completo e indivisible… sujeto y artífice de la cultura”, y por lo tanto no puede ser considerado únicamente como “resultante de todas las condiciones concretas de su existencia” (n. 8). El hombre, y no las relaciones de producción, como pretendía la teoría marxista, está en el origen de la cultura, ya que él “es siempre el hecho primero: el hombre es el hecho primordial y fundamental de la cultura. Y esto lo es el hombre siempre en su totalidad: en el conjunto integral de su subjetividad espiritual y material… el hombre integral, el hombre todo entero en toda la verdad de su subjetividad espiritual y corporal” (ibídem). Esta visión antropológica, que asigna un valor “particular y autónomo” al hombre, por cuanto vale por él mismo y es amado precisamente por ser tal y no por otros motivos, surge del encuentro entre el Evangelio de Cristo y el hombre en su humanidad misma. “El conjunto de las afirmaciones que se refieren al hombre pertenece a la sustancia misma del mensaje de Cristo y de la misión de la Iglesia” (n. 10). El vínculo fundamental del Evangelio con el hombre es por consiguiente “creador de la cultura en su fundamento mismo”. Juan Pablo II diseña por lo tanto un precioso cuadro de las relaciones entre el hombre, la cultura y la fe cristiana, ofreciendo así referencias claras y definidas sobre “el proyecto hombre” que la Iglesia quiere promover y, si es necesario, también defender en nombre de una doble fidelidad: con el Evangelio de Cristo y con el hombre mismo, creado por Dios “a imagen y semejanza suya”.
En la segunda parte del Discurso, el Pontífice revisa algunos ámbitos en los cuales esa visión del hombre y la cultura es promovida y llevada a efecto con la participación de todos aquellos que están vivamente interesados en el destino de la humanidad y el bien del hombre. Se refiere ante todo al campo de la educación, “primera y esencial tarea de la cultura… que consiste, en efecto, en que el hombre llegue a ser cada vez más hombre, que pueda ‘ser’ más y no sólo que pueda ‘tener’ más” (n. 11). Para que eso ocurra –se subraya- es necesario otorgar el justo valor a la obra desplegada por la familia, “núcleo fundamentalmente creador de la cultura” (n. 12). Juan Pablo II alude luego a un riesgo, que al cabo de 25 años parece haberse concretado ampliamente en muchas instituciones educacionales: el paso de la educación a la mera instrucción. “¿No ha tenido lugar un desplazamiento unilateral hacia la instrucción en el sentido estricto del término? Esto lleva consigo una verdadera alienación de la educación: en lugar de obrar en favor de lo que el hombre debe ‘ser’, la educación actúa únicamente en favor de lo que el hombre puede crecer en el aspecto del ‘tener’, de la ‘posesión’” (n. 13). Como consecuencia, el hombre llega de este modo a ser mucho más fácilmente objeto de diversas manipulaciones posibles: “las manipulaciones ideológicas o políticas… las que tienen lugar a través del monopolio o del control, por parte de las fuerzas económicas o de los poderes políticos, de los medios de comunicación social; la manipulación que consiste en presentar la vida como manipulación específica de sí mismo” (ibídem). La cultura constituye además la identidad, la esencia de una nación, de un pueblo, y como tal hay que protegerla de toda manipulación y de influencias o presiones de modelos exteriores a la misma. Juan Pablo II, apoyándose explícitamente en su experiencia personal, refuerza de este modo el “derecho de la nación”, el derecho a preservar y valorizar el propio específico patrimonio cultural como elemento fundamental de la propia identidad y la propia soberanía.
Por último se enfrentan dos aspectos problemáticos, dos núcleos de la cultura contemporánea: los medios de comunicación y la investigación científica. En cuanto al primero, Juan Pablo II afirma claramente que los medios de comunicación masiva “no pueden ser medios de dominación sobre los otros, tanto por parte de los agentes del poder político como de las agencias financieras que imponen su programa y su modelo” (n. 16). En vez de estar sometidos “al criterio del interés, de lo sensacional o del éxito inmediato”, deben ante todo “tener en cuenta el bien del hombre, su dignidad”, respetando la cultura de la nación y la responsabilidad de las familias en el ámbito de la educación. En relación con el problema de la investigación científica, Juan Pablo II se detiene a considerar sus aspectos éticos y las consecuencias sociales. Él tiene muy presente la utilización distorsionada de la ciencia y la tecnología, sobre todo en sectores como el de las armas nucleares o de la manipulación genética, que no conduce a conquistas verdaderamente humanas, sino a situaciones negativas, de destrucción y muerte: “Debe preocuparnos todo lo que está en contradicción con los principios del desinterés y de la objetividad, todo lo que haría de la ciencia un instrumento para conseguir objetivos que nada tienen que ver con ella. … El futuro del hombre y del mundo está amenazado, radicalmente amenazado… porque los resultados de las investigaciones y de los descubrimientos han sido y continúan siendo explotados para fines que nada tienen que ver con las exigencias de la ciencia, e incluso para fines de destrucción y de muerte” (nn. 20-21). Ante este escenario tan problemático, el Pontífice pide una valerosa movilización de las conciencias, y retomando un fragmento de la encíclica Redemptor Hominis, afirma: “Es necesario convencerse de la prioridad de la ética sobre la técnica, de la primacía de la persona sobre las cosas, de la superioridad del espíritu sobre la materia” (n. 22).
El Discurso termina por consiguiente con una palabra, más bien con un “grito” que sube desde el fondo del alma: “¡Sí! ¡El futuro del hombre depende de la cultura! ¡Sí! ¡La paz del mundo depende de la primacía del Espíritu! ¡Sí! ¡El porvenir pacífico de la humanidad depende del amor!” (n. 23).
En su largo e histórico pontificado, Juan Pablo II no cesó de privilegiar el diálogo entre la Iglesia y el mundo de la cultura, a saber de las culturas de nuestro tiempo. Ya en el Colegio Cardenalicio reunido en la Asamblea Plenaria del 9 de noviembre de 1979, propone el carácter central de este tema: “No ha pasado, en resumidas cuentas, inadvertido para vosotros el interés que personalmente –y con ayuda de mis colaboradores directos- tengo la intención de dedicar a los problemas de la cultura, la ciencia y el arte… Hacia este objetivo apuntan las solicitudes y las perspectivas… para el desarrollo de este terreno vital, en el cual está en juego el destino de la Iglesia y el mundo en este último período de nuestro siglo”.
Con todo, la intervención decisiva, que imprimió un giro al diálogo entre la Iglesia y la cultura, es ciertamente su Discurso pronunciado en París, ante la Asamblea de la UNESCO, el 2 de junio de 1980, el cual puede muy bien definirse como verdadera Magna Charta del diálogo entre la Iglesia y la cultura. El día anterior –y tengo todavía vivas en la memoria las imágenes- visitó el Institut Catholique, en el cual era yo entonces Rector, recordando a los presentes la significativa y programática expresión de San Agustín: “¡Que la fe piense!”. El Discurso pronunciado en la Asamblea de la UNESCO es de capital importancia.
Este Discurso constituye la continuación natural de aquellos pronunciados ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (2 de octubre de 1979) y la Asamblea de la FAO (12 de noviembre de 1979). Apoyándose en toda la tradición de la Iglesia así como en su experiencia personal en materia de enseñanza teológica y filosófica, Juan Pablo II describe una clara y precisa visión antropológica, de la cual surge, como consecuencia lógica e inmediata, una visión igualmente lúcida del significado y el valor de la cultura tanto en la existencia humana como en la misión misma de la Iglesia. El Discurso está además elaborado a la luz de la primera Encíclica, Redemptor Hominis, del 4 de marzo de 1979, punto de referencia fundamental, constituyendo una profundización de la vertiente filosófico-cultural y social.
En su premisa, Juan Pablo II presenta ante todo el criterio decisivo de interpretación de la realidad y discernimiento de la historia: “Los problemas de la cultura, de la ciencia y de la educación no se presentan (…) desligados de los otros problemas de la existencia humana, como son los de la paz o el hambre. Los problemas de la cultura están condicionados por las otras dimensiones de la existencia humana, de la misma manera que ellos, a su vez, las condicionan” (n. 3). La cultura, por lo tanto, no es una realidad fija en sí misma, un ámbito elitista, reservado únicamente a un pequeño número de adeptos a los trabajos. Por el contrario, como afirma enseguida, es un elemento esencial de la existencia humana, dimensión que incide concretamente en todos los ámbitos de la vida cotidiana en cualquier parte del mundo. Se manifiesta así también la fundamental dimensión cultural de ese fenómeno que se desarrollará en los años siguientes y que definimos como globalización. Para Juan Pablo II, el elemento central del cual es preciso partir para articular una reflexión en profundidad sobre la cultura es necesariamente el hombre. Retomando lo proclamado en la ONU, y con un tono de preocupación, que refleja el especial clima histórico de los primeros años 80, Juan Pablo II afirma: “Hay, sin embargo, una dimensión fundamental, que es capaz de remover desde sus cimientos los sistemas que estructuran el conjunto de la humanidad y de liberar a la existencia humana, individual y colectiva, de las amenazas que pesan sobre ella. Esta dimensión fundamental es el hombre, el hombre integralmente considerado, el hombre que vive al mismo tiempo en la esfera de los valores materiales y en la de los espirituales” (n. 4).
Pasando por tanto a profundizar en el significado de la cultura, el Pontífice asume como leitmotiv conductor de su reflexión la afirmación de Santo Tomás, “Genus humanum arte et ratione vivit”. Comentándola, Juan Pablo II declara: “La significación esencial de la cultura consiste en el hecho de ser una característica de la vida humana como tal. El hombre vive una vida verdaderamente humana gracias a la cultura. La vida humana es cultura en el sentido de que el hombre, a través de ella, se distingue y se diferencia de todo lo demás que existe en el mundo visible. La cultura es un modo específico del ‘existir’ y del ‘ser’ del hombre” (n. 6). La unidad de la cultura humana no significa, sin embargo, aplastamiento o anulación de las diferencias; es más bien precisamente en la unidad fundamental de la cultura donde “hunde sus raíces la pluralidad de culturas en cuyo seno vive el hombre” (ibídem). Estas afirmaciones son profundizadas ulteriormente, manifestando, con expresiones que han sido y permanecido famosas, el vínculo vital que existe entre el hombre y la cultura: “El hombre, que en el mundo visible es el único sujeto óntico de la cultura, es también su único objeto y su término. La cultura es aquello a través de lo cual el hombre, en cuanto hombre, se hace más hombre, ‘es’ más, accede más al ‘ser’” (n. 7).
Surge inevitablemente una interrogante en el lector: ¿pero de qué hombre se habla aquí, cómo es posible definirlo y caracterizarlo? Respondiendo vivamente que el hombre se expresa en y por la cultura y es objeto de ella, se afirma, contra las tentativas de reduccionismo antropológico de matriz materialista, que “el hombre es único, completo e indivisible… sujeto y artífice de la cultura”, y por lo tanto no puede ser considerado únicamente como “resultante de todas las condiciones concretas de su existencia” (n. 8). El hombre, y no las relaciones de producción, como pretendía la teoría marxista, está en el origen de la cultura, ya que él “es siempre el hecho primero: el hombre es el hecho primordial y fundamental de la cultura. Y esto lo es el hombre siempre en su totalidad: en el conjunto integral de su subjetividad espiritual y material… el hombre integral, el hombre todo entero en toda la verdad de su subjetividad espiritual y corporal” (ibídem). Esta visión antropológica, que asigna un valor “particular y autónomo” al hombre, por cuanto vale por él mismo y es amado precisamente por ser tal y no por otros motivos, surge del encuentro entre el Evangelio de Cristo y el hombre en su humanidad misma. “El conjunto de las afirmaciones que se refieren al hombre pertenece a la sustancia misma del mensaje de Cristo y de la misión de la Iglesia” (n. 10). El vínculo fundamental del Evangelio con el hombre es por consiguiente “creador de la cultura en su fundamento mismo”. Juan Pablo II diseña por lo tanto un precioso cuadro de las relaciones entre el hombre, la cultura y la fe cristiana, ofreciendo así referencias claras y definidas sobre “el proyecto hombre” que la Iglesia quiere promover y, si es necesario, también defender en nombre de una doble fidelidad: con el Evangelio de Cristo y con el hombre mismo, creado por Dios “a imagen y semejanza suya”.
En la segunda parte del Discurso, el Pontífice revisa algunos ámbitos en los cuales esa visión del hombre y la cultura es promovida y llevada a efecto con la participación de todos aquellos que están vivamente interesados en el destino de la humanidad y el bien del hombre. Se refiere ante todo al campo de la educación, “primera y esencial tarea de la cultura… que consiste, en efecto, en que el hombre llegue a ser cada vez más hombre, que pueda ‘ser’ más y no sólo que pueda ‘tener’ más” (n. 11). Para que eso ocurra –se subraya- es necesario otorgar el justo valor a la obra desplegada por la familia, “núcleo fundamentalmente creador de la cultura” (n. 12). Juan Pablo II alude luego a un riesgo, que al cabo de 25 años parece haberse concretado ampliamente en muchas instituciones educacionales: el paso de la educación a la mera instrucción. “¿No ha tenido lugar un desplazamiento unilateral hacia la instrucción en el sentido estricto del término? Esto lleva consigo una verdadera alienación de la educación: en lugar de obrar en favor de lo que el hombre debe ‘ser’, la educación actúa únicamente en favor de lo que el hombre puede crecer en el aspecto del ‘tener’, de la ‘posesión’” (n. 13). Como consecuencia, el hombre llega de este modo a ser mucho más fácilmente objeto de diversas manipulaciones posibles: “las manipulaciones ideológicas o políticas… las que tienen lugar a través del monopolio o del control, por parte de las fuerzas económicas o de los poderes políticos, de los medios de comunicación social; la manipulación que consiste en presentar la vida como manipulación específica de sí mismo” (ibídem). La cultura constituye además la identidad, la esencia de una nación, de un pueblo, y como tal hay que protegerla de toda manipulación y de influencias o presiones de modelos exteriores a la misma. Juan Pablo II, apoyándose explícitamente en su experiencia personal, refuerza de este modo el “derecho de la nación”, el derecho a preservar y valorizar el propio específico patrimonio cultural como elemento fundamental de la propia identidad y la propia soberanía.
Por último se enfrentan dos aspectos problemáticos, dos núcleos de la cultura contemporánea: los medios de comunicación y la investigación científica. En cuanto al primero, Juan Pablo II afirma claramente que los medios de comunicación masiva “no pueden ser medios de dominación sobre los otros, tanto por parte de los agentes del poder político como de las agencias financieras que imponen su programa y su modelo” (n. 16). En vez de estar sometidos “al criterio del interés, de lo sensacional o del éxito inmediato”, deben ante todo “tener en cuenta el bien del hombre, su dignidad”, respetando la cultura de la nación y la responsabilidad de las familias en el ámbito de la educación. En relación con el problema de la investigación científica, Juan Pablo II se detiene a considerar sus aspectos éticos y las consecuencias sociales. Él tiene muy presente la utilización distorsionada de la ciencia y la tecnología, sobre todo en sectores como el de las armas nucleares o de la manipulación genética, que no conduce a conquistas verdaderamente humanas, sino a situaciones negativas, de destrucción y muerte: “Debe preocuparnos todo lo que está en contradicción con los principios del desinterés y de la objetividad, todo lo que haría de la ciencia un instrumento para conseguir objetivos que nada tienen que ver con ella. … El futuro del hombre y del mundo está amenazado, radicalmente amenazado… porque los resultados de las investigaciones y de los descubrimientos han sido y continúan siendo explotados para fines que nada tienen que ver con las exigencias de la ciencia, e incluso para fines de destrucción y de muerte” (nn. 20-21). Ante este escenario tan problemático, el Pontífice pide una valerosa movilización de las conciencias, y retomando un fragmento de la encíclica Redemptor Hominis, afirma: “Es necesario convencerse de la prioridad de la ética sobre la técnica, de la primacía de la persona sobre las cosas, de la superioridad del espíritu sobre la materia” (n. 22).
El Discurso termina por consiguiente con una palabra, más bien con un “grito” que sube desde el fondo del alma: “¡Sí! ¡El futuro del hombre depende de la cultura! ¡Sí! ¡La paz del mundo depende de la primacía del Espíritu! ¡Sí! ¡El porvenir pacífico de la humanidad depende del amor!” (n. 23).