Recuerdo mis primeros cursos de derecho, hace años, en que mis profesores distinguían el concepto jurídico de Estado y el de “persona”. Explicaban, hasta el cansancio, las relaciones jurídicas existentes entre ellos y cómo, bajo la Constitución, el Estado estaba siempre al servicio de la persona.
Todo esto era bastante simple de entender; los conceptos fluían cual números en la mente, pareciéndose más a simples relaciones aritméticas que legales. Pero toda esa simplicidad terminaba, abruptamente, cuando el profesor llegaba al concepto de Nación. Nadie tenía claro qué era nación, salvo, tal vez, los denominados bienes nacionales de uso público, que constituían ese grupo de cosas pertenecientes “a la Nación toda”, como las hoy vandalizadas calles y plazas.
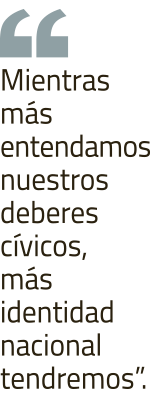
Lo que entendí en su minuto era que la nación era una suerte de colectivo formado por todos nosotros y que se asimila a otro concepto, muy difuso también, el “bien común”. En medio de nuestra situación social, mucho se ha hablado en los medios de comunicación sobre la crisis política actual o económica futura; la desigualdad imperante, el rol del Estado y su renovado deber de protección directa de la persona. Pero a nadie he escuchado usar habitualmente, sea gobernantes, políticos o intelectuales, la palabra Nación. Resulta extraño.
En este sentido, llaman poderosamente la atención los ataques reportados a monumentos nacionales, la estatua de Arturo Prat en Temuco, la quema de emblemas nacionales como la bandera chilena, y las violentas peleas en las calles de Santiago entre particulares, entre connacionales.
Hoy no vivimos un problema económico o social solamente, sino que también un problema nacional, en que unos y otros no vemos la misma nación (véase la cantidad de banderas mapuches en las calles). Lo preocupante de esto es que la nueva Constitución no será un acto personal o Estatal, sino que, precisamente, un acto nacional y, para ello, una nación debe tener clara su identidad.
Creo que el futuro cambio constitucional debe apuntar, entre otras cosas, a terminar con una burocracia que impone reglas exasperantes sostenidas en leyes, a menudo incomprensibles, mediante una nación construida en comunidades locales que permitan una maduración política de los ciudadanos, mediante su formación cívica efectiva, en que impere la democracia directa. Lo que uno cree entender es que el Estado (vocablo masculino en tiempos de equidad de género) está al servicio de la persona como la persona debería estar al servicio de la nación (vocablo femenino).
La democracia, vínculo que une al Estado con la nación, es un proceso constante, que cambia, no es un acto final, eso lo tenían claro los griegos que la inventaron. Como todo proceso, la democracia requiere de un motor para que avance y éste lo constituyen las personas. Mientras más entendamos nuestros deberes cívicos, más identidad nacional tendremos y mejor motor seremos, todos reunidos en eso que llamamos “nación”.

 Instagram
Instagram Facebook
Facebook LinkedIn
LinkedIn YouTube
YouTube TikTok
TikTok















