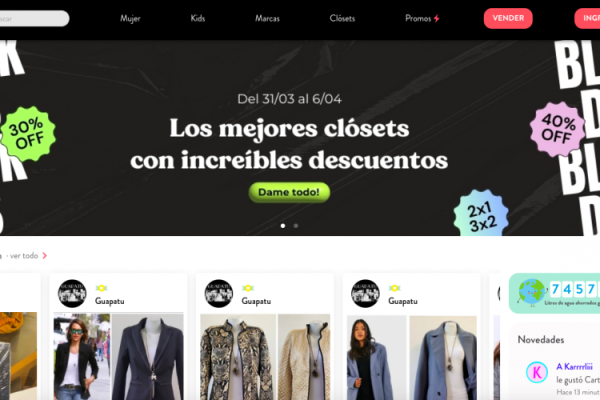La semana pasada se discutieron las primeras propuestas de preámbulo para la nueva Constitución. Un preámbulo es un ejercicio autorreflexivo, que ofrece a los constituyentes o legisladores, según el caso, la oportunidad para explicitar el sentido que le atribuyen a su propio texto. Eso significa, por ejemplo, indicar los principios que les sirvieron de inspiración, los propósitos a los que esperan contribuir o, en fin, el modo en que, en su concepto, el texto cuya aprobación proponen se sitúa en la historia política de la nación.
Los preámbulos propuestos se alinean con el ethos general de la Convención, que sigue, a su vez, el espíritu del octubrismo, es decir, la idea de que hasta hoy la historia nacional no ha sido más que una sucesión ininterrumpida de injusticias. El “no son treinta pesos, son treinta años” fue superado, primero en los hechos, por el vandalismo selectivo de esos días, que se cebó en los monumentos y/o edificios a los que atribuía, simbólicamente, la celebración de esas injusticias, y luego por los discursos que afinaban el diagnóstico: no eran treinta pesos, eran trescientos años.
Los preámbulos propuestos para la Constitución se alinean con el ethos general de la Convención y el espíritu del octubrismo: la idea de que la historia nacional no ha sido más que una sucesión ininterrumpida de injusticias”.
Cualquiera que tenga una convicción como esa, no puede sino querer distanciarse del pasado. Ponerle una lápida. Tal vez, y si la ocasión se da, hacer además alguna declaración que sirva de parteaguas. Y el preámbulo ofrece esa ocasión. Por eso encontramos allí declaraciones solemnes que, con patetismo y ampulosidad, denuncian las injusticias históricas para, a continuación, anunciar una nueva era en la historia política de la nación.
Hay cierta pasmosa ingenuidad en esta composición de lugar, pues sólo una conmovedora candidez puede llevar a alguien a creer que todos quienes le precedieron vivieron de o en o bajo la injusticia, pero que, en lo sucesivo, y merced a su propia determinación, él (o ella, o elles) no lo harán. Pero, además, a partir de cierto momento, insistir en las injusticias históricas resulta trivial y problemático, simultáneamente: sí, ha habido injusticias, como prueban sin excepción todos los libros de historia. No obstante, esa insistencia unilateral pasa por alto, paradójicamente, la historia: ¿Acaso todo ha permanecido igual? ¿Las mujeres siguen como en el siglo XIX? ¿Las minorías sexuales? ¿Los pueblos originarios?
Parece que a algunos la trivialidad les resulta seductora, aun cuando les suponga algunas perplejidades. Sólo así se explica su contrariedad ante problemas del tipo: si la independencia la declara un grupo de hombres claramente machistas y patriarcales, ¿debe celebrársela o no? Y si no tiene los mismos efectos que nosotros pretenderíamos hoy, ¿le debemos dar valor?
Es comprensible que el preámbulo de una Constitución que sucede a una tiranía denuncie las injusticias históricas y la opresión del antiguo régimen. Pero si ese régimen era una democracia, con separación de poderes y alternancia efectiva en el poder, ¿no serían las declamaciones altisonantes (y empalagosas) de resarcimiento o reparación, innecesarias, cuando no ridículas?

 Instagram
Instagram Facebook
Facebook LinkedIn
LinkedIn YouTube
YouTube TikTok
TikTok